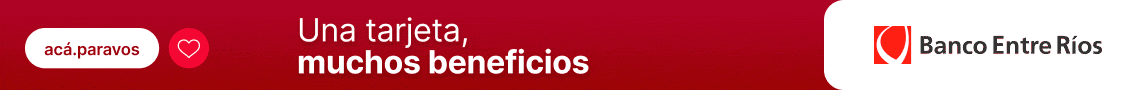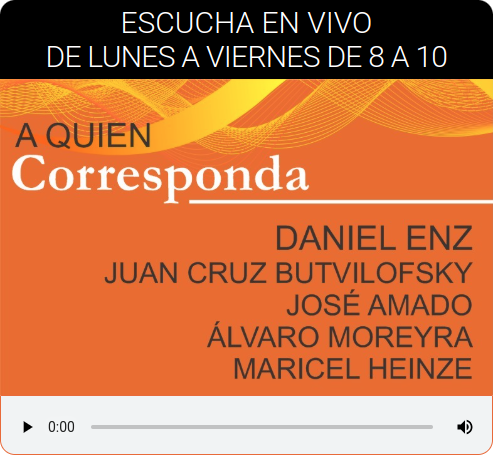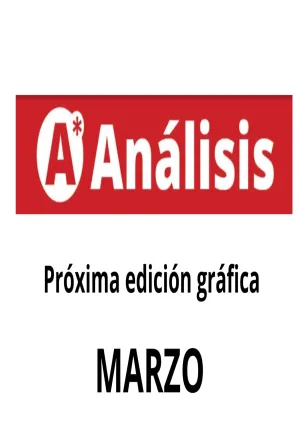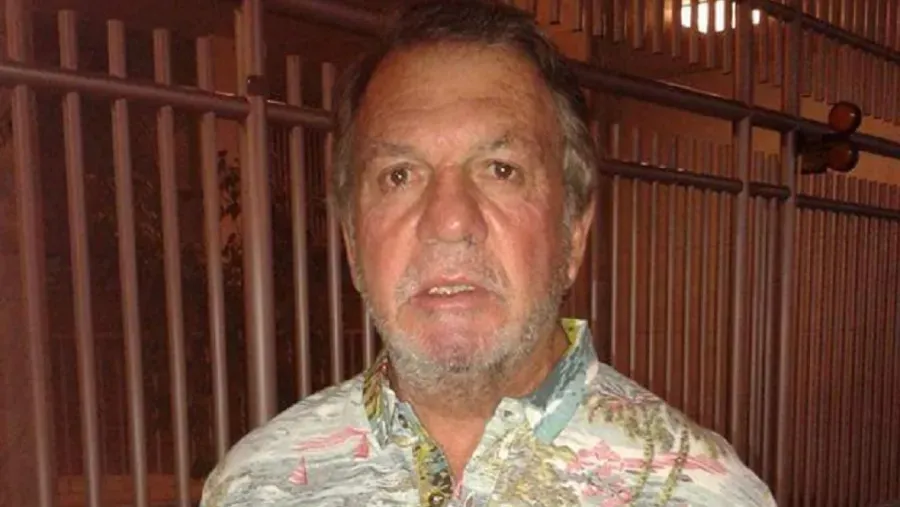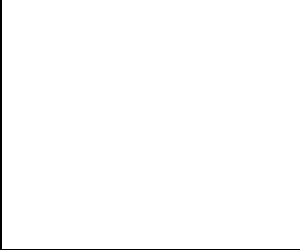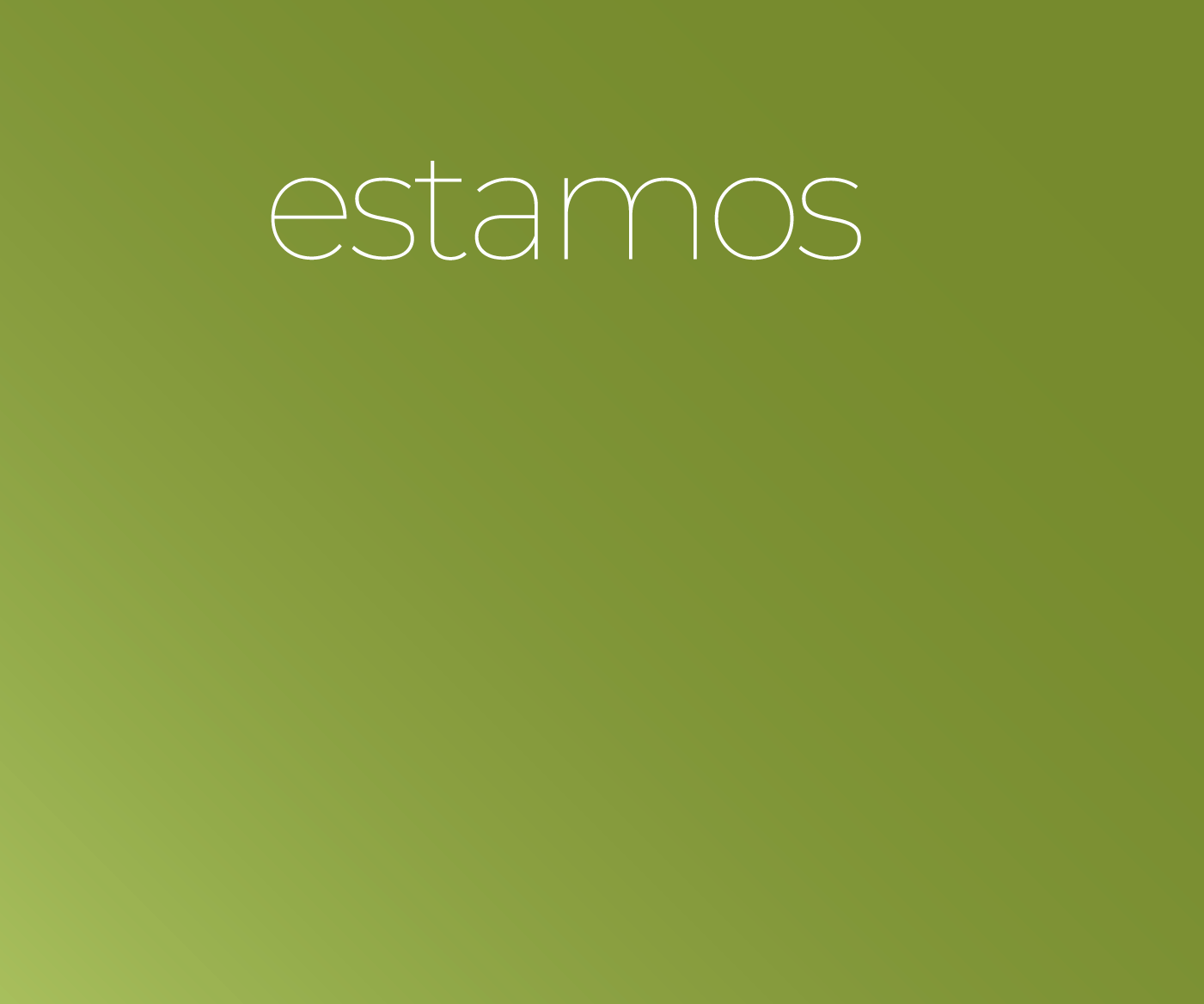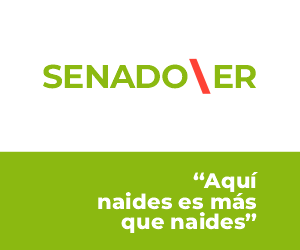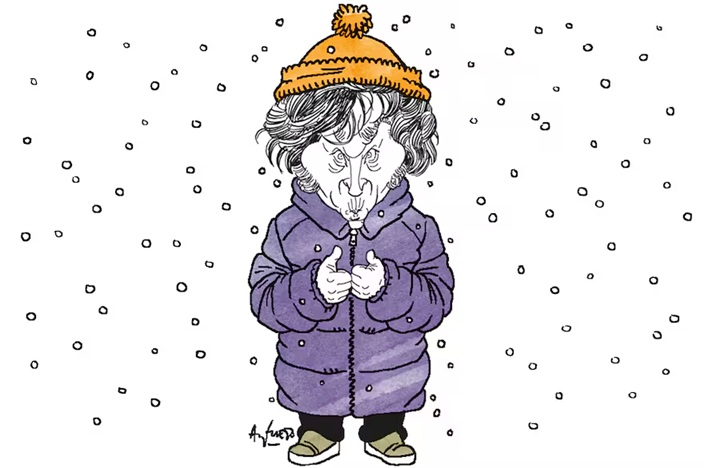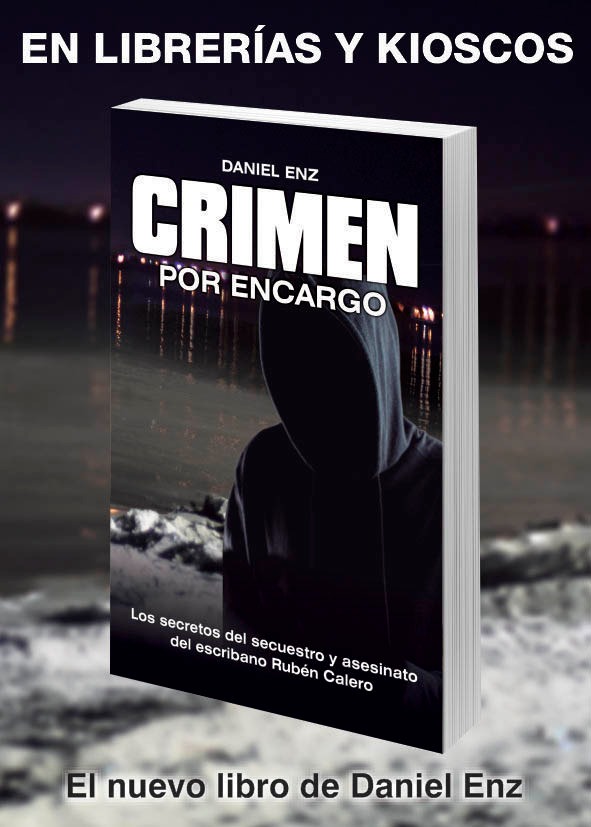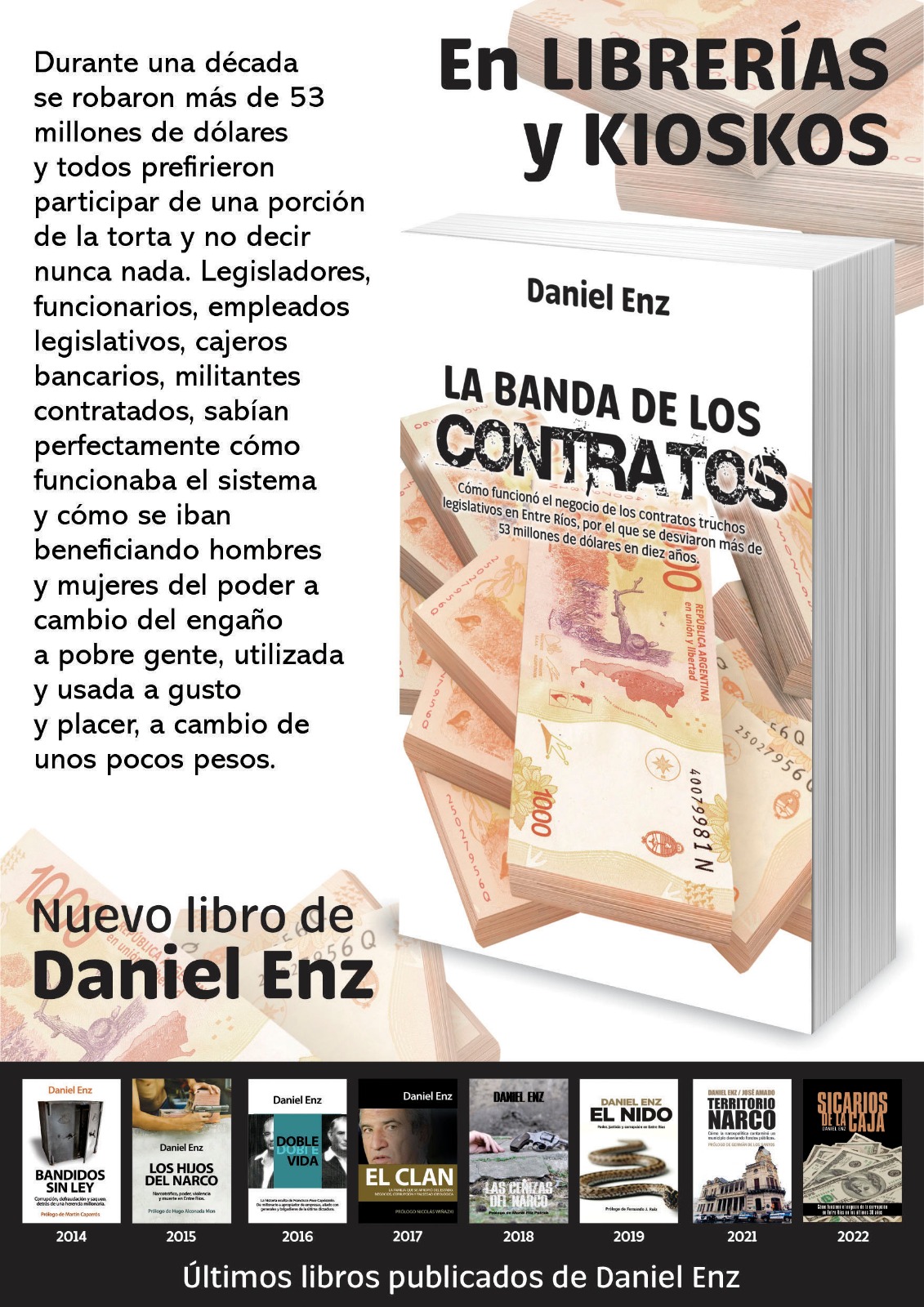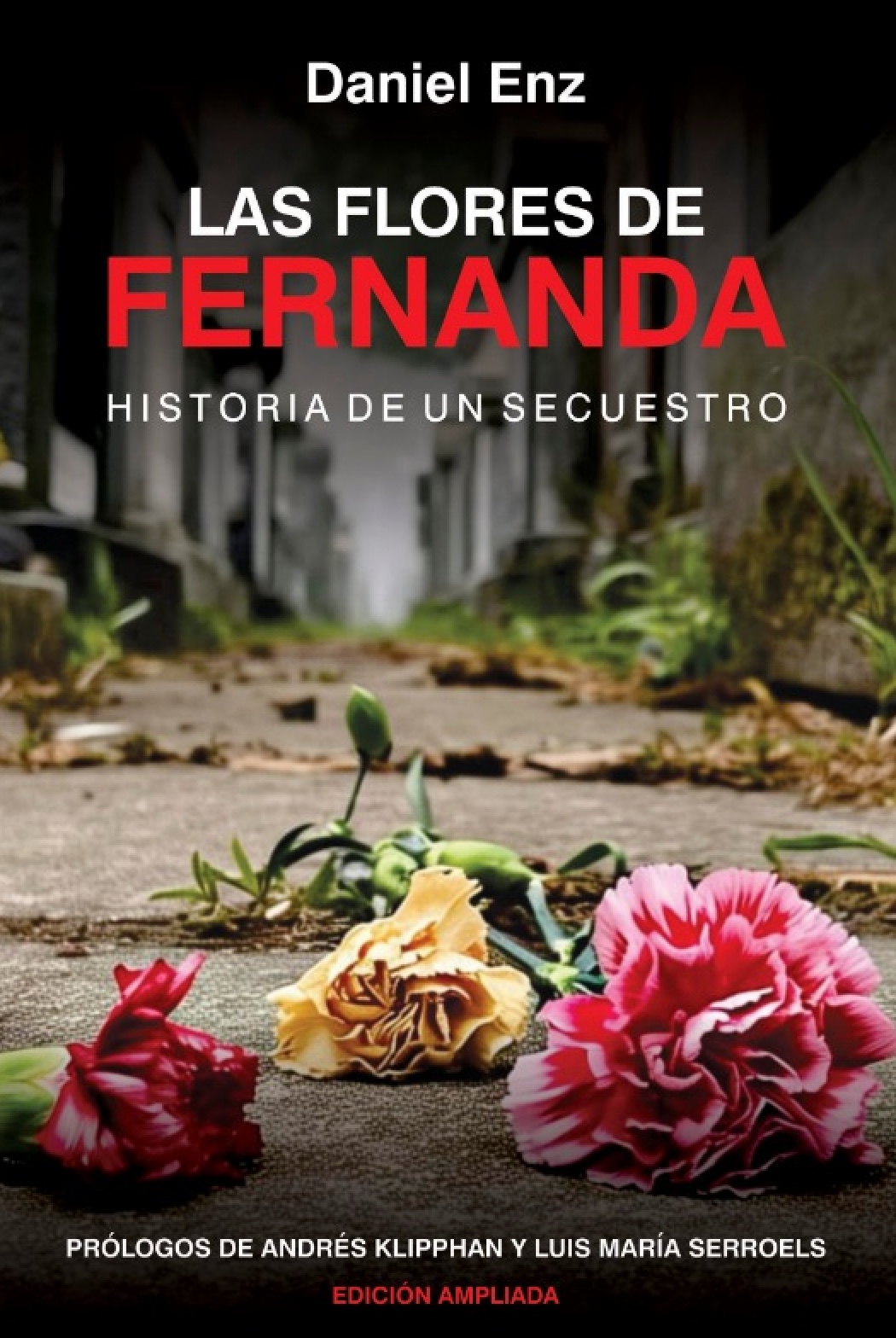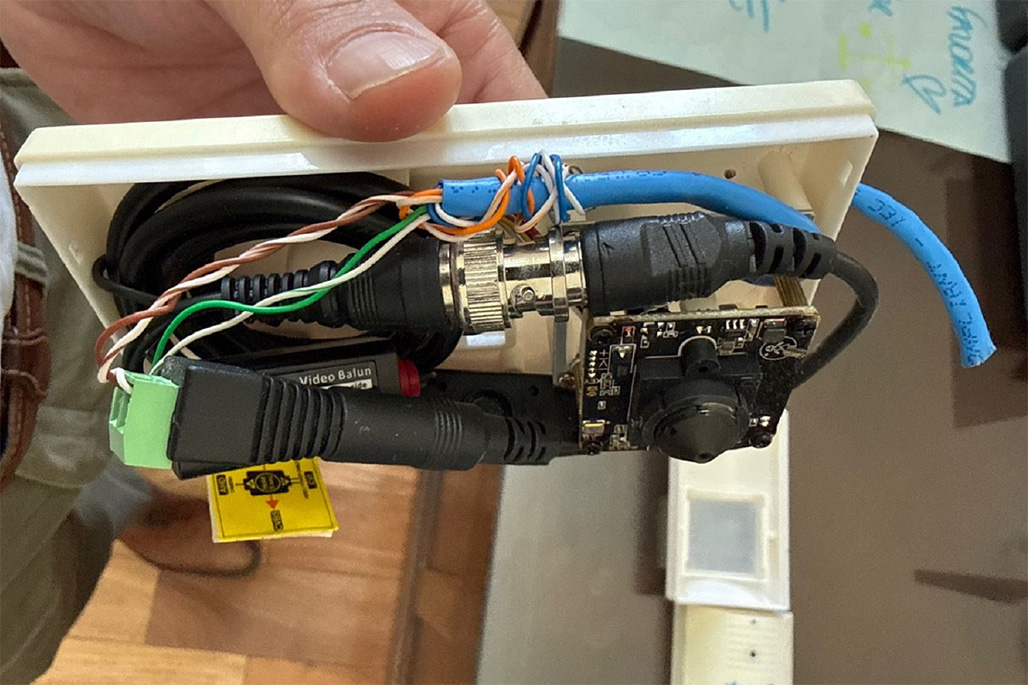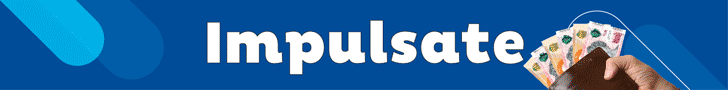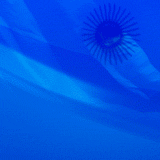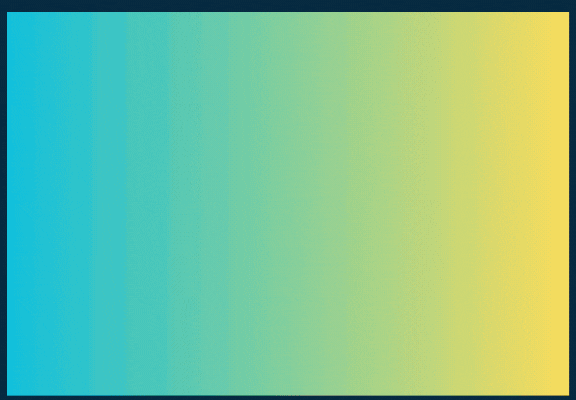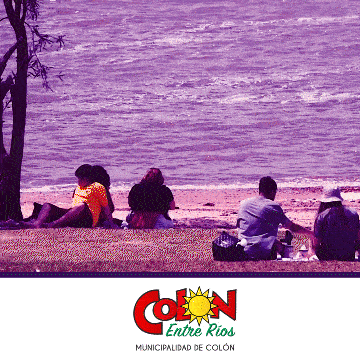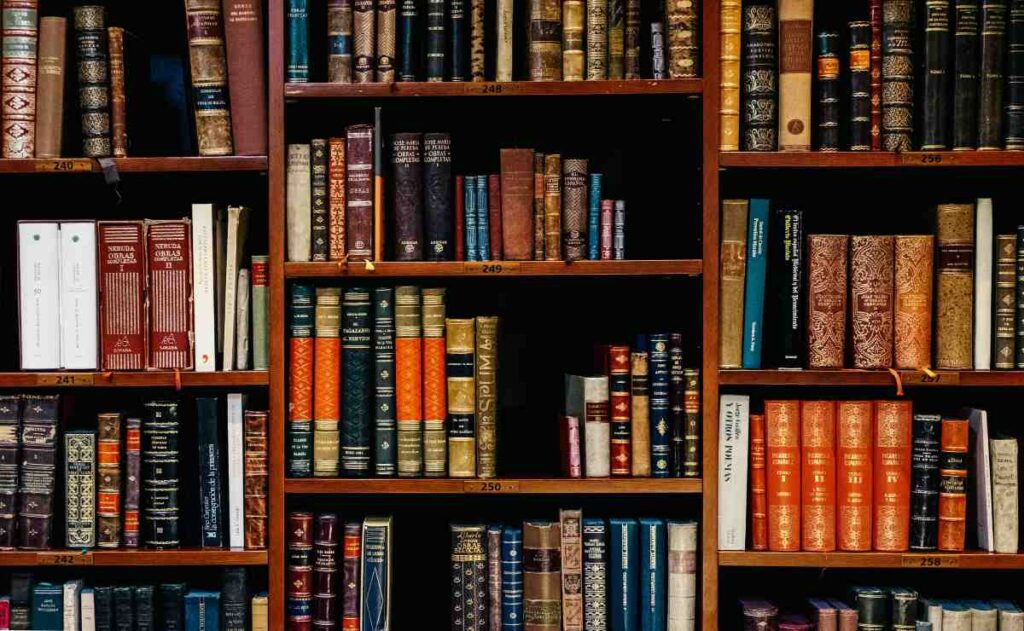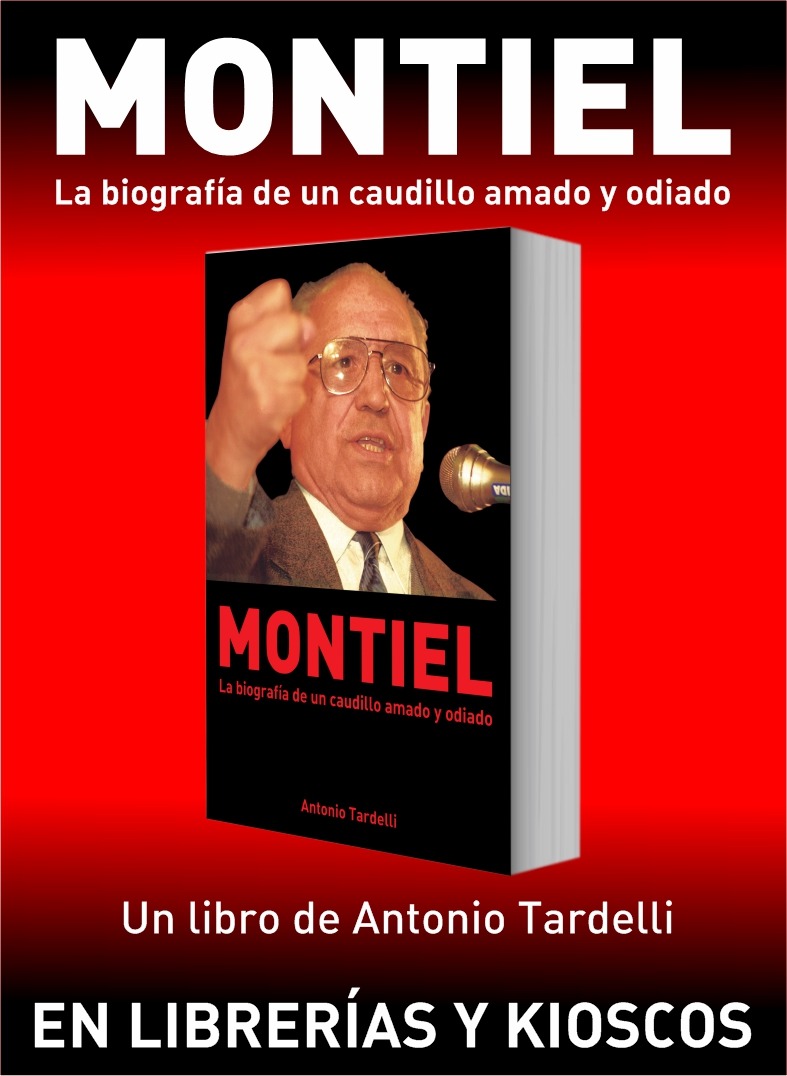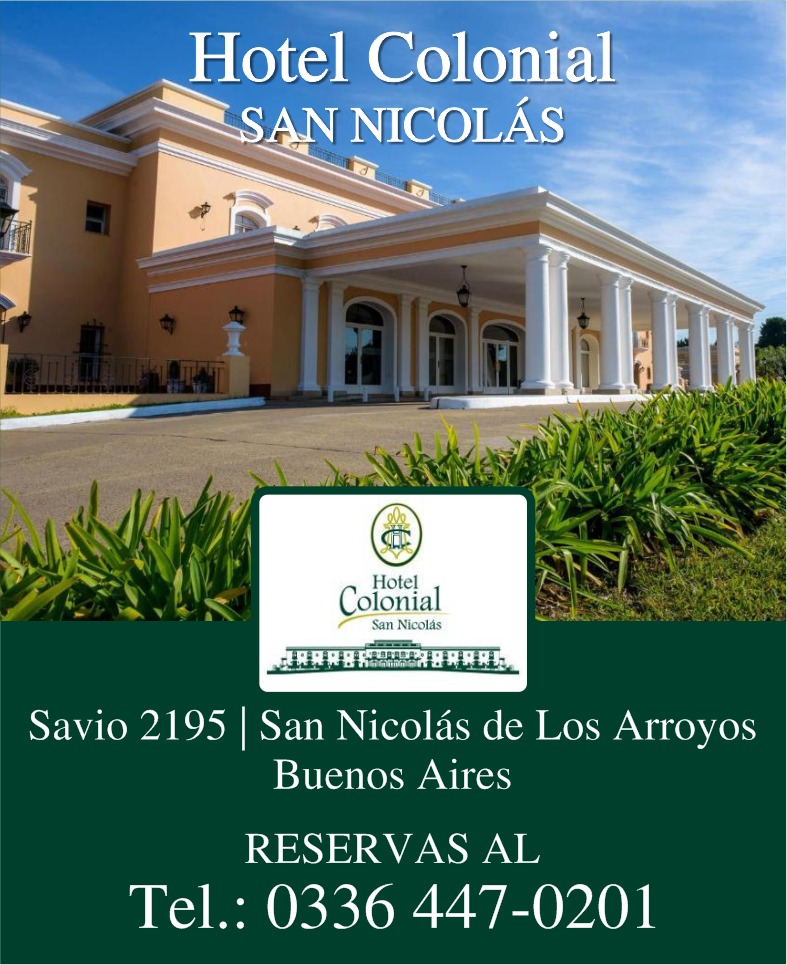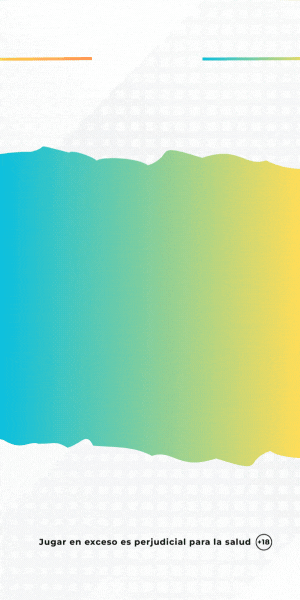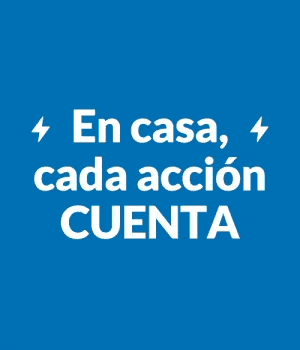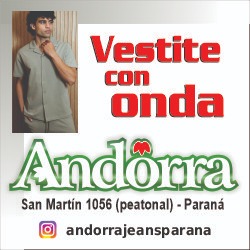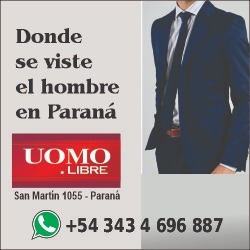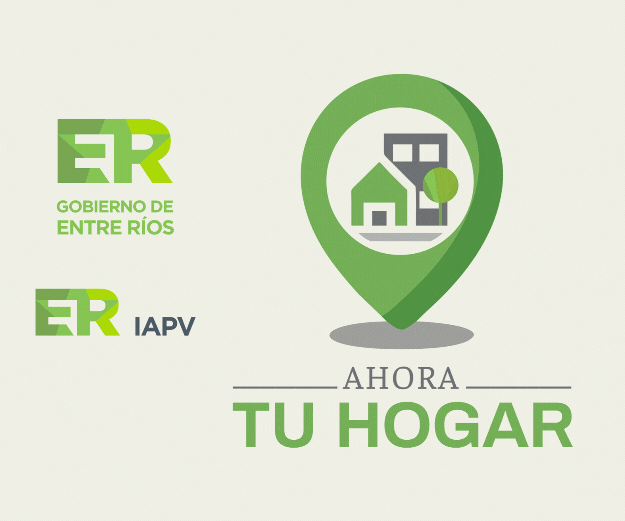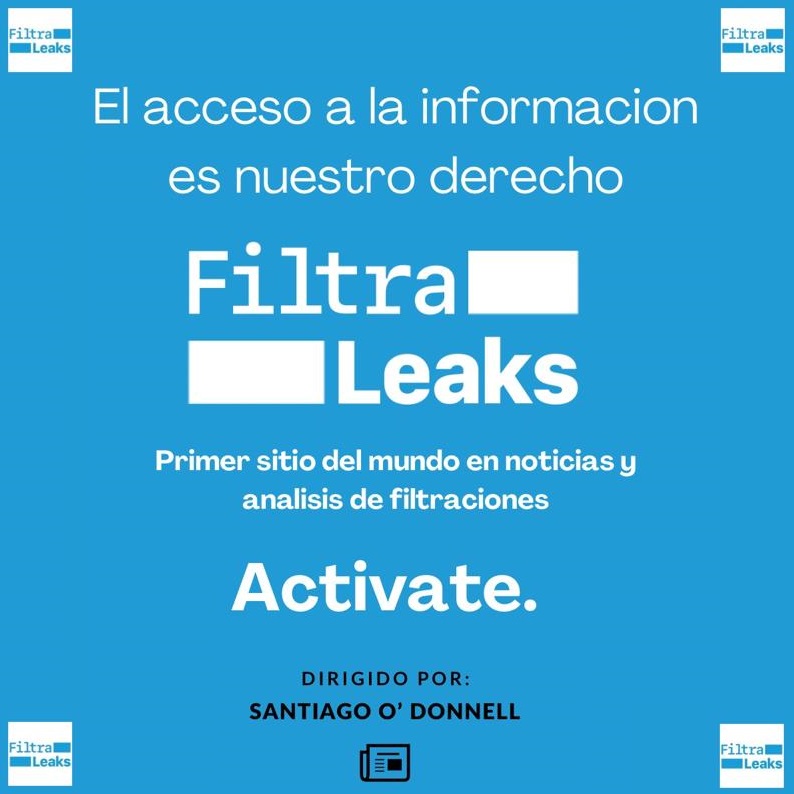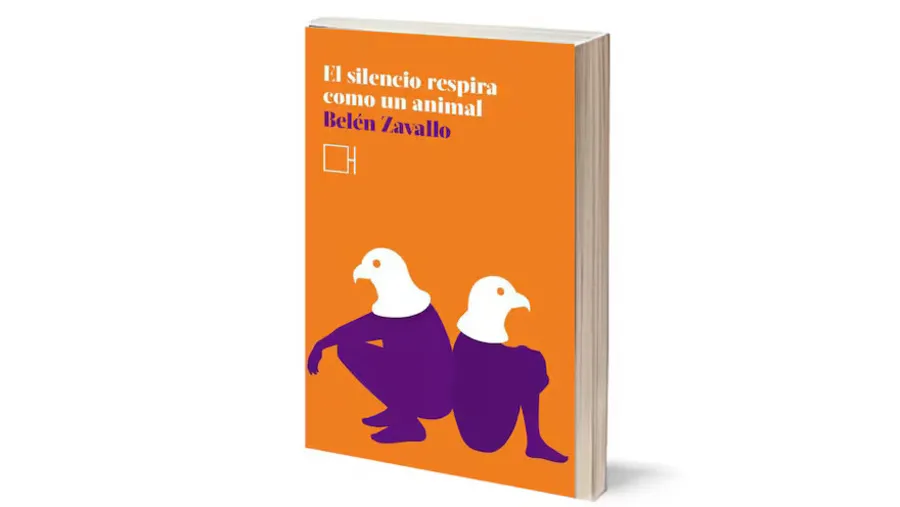
Por Alejandra Cordero (*)
Me pregunto si muchos escritores se animan a desarticular, a bucear en las aguas del silencio. Un silencio que no es plenitud, ni tranquilidad, como a veces pensamos que todo silencio lo es. Se trata aquí de un silencio resquebrajado como vidrio que amenaza con cortar y sangrar la piel todo el tiempo. Un vidrio marcado hasta el cansancio que pude explotar en cualquier momento.
El silencio tenso, de todo lo no dicho, de lo no habilitado a la palabra atraviesa a una familia y la lleva al abismo en varias oportunidades. El silencio que niega, que manipula, que aleja, que incomoda, que es indiferente a nuestra subjetividad. Ese es el que va a auscultar Belén Zavallo en esta novela.
Hibridación
La novela de Zavallo, “El silencio respira como un animal”, puede ubicarse dentro del amplio género de las “escrituras del yo”. Sucede que este género, criticado muchas veces por los diferentes teóricos, es radicalmente distinto cuando las mujeres escritoras lo emplean, porque muestran emociones, sensaciones y experiencias que aún sigue tratando de tapar el patriarcado. Entonces, estos relatos tachados de individualistas alojan, como cualquier otro relato narrado en primera persona, incluso más diría, a un colectivo enorme, a un montón de lectores. Justamente porque tienen una dimensión política y social. Nunca son la historia de un solo “yo”.
Por otra parte, nos importa poco a los lectores si el autor comienza a escribir desde una anécdota de su vida, “real” por decirlo de una manera o totalmente imaginada. Y acá hay que aclarar al menos dos cosas: tener una historia, un algo para contar no debiera desmerecer la historia. La buena literatura no radica sólo en qué cuento, también en cómo lo hago. Lo verdaderamente importante no es si es verdad; sino cómo ingresa eso al texto y si funciona en el tejido narrativo.
Al texto de literatura no se le pide verdad sino veracidad. Entre el escritor/a de carne y hueso y el protagonista, incluso cuando se proponga contar una verdad, hay varias capas como si se tratase de una cebolla. Aparecen distintas instancias de construcción donde de alguna manera esa historia, se le vuelve en un grado distante al escritor y también la historia en su devenir marca algunas cuestiones a la voz narradora.
Nunca se cuenta como realmente sucedió, si eso existe así como lo menciono. Ha sufrido un recorte, ha sido extractado de un relato mayor. Según su punto de vista, quien escribe ha tamizado, ha puesto bajo la lupa, ha limado detalles.
Ante todo porque hay una condición de inasible en la realidad misma y el lenguaje, siempre en algún punto se revela como limitado. Hay algo de la cosa que escapa al signo que lo representa. Esta es una cuestión sabida y abordada por las principales ramas de la Lingüística, en muchas oportunidades. No daría tanto trabajo la escritura si no fuese de esa manera. Escribir siempre es ir tras algo que se nos escapa para poder asirlo al menos por un segundo.
Las cartas
Zavallo estructura la novela en dos cartas, una a su padre y la otra a su madre. Claro que Belén Zavallo versiona en este caso, una vez más, el género epistolar y por eso logra que funcione.
La primera, la más extensa, a su padre. Tiene la aclaración de que el contenido es lo que nunca le dirá. La palabra escrita más pensada reemplaza acá una conversación en presencia. La carta está hecha de fragmentos y tiene una hibridación que funciona casi como una digresión. Aparecen recuerdos no necesariamente ordenados, listados de cosas por hacer simulando el mecanismo de la cabeza de la mujer que tiene mayor carga mental y que de una manera u otra se ocupa de todo. También aparecen referencias literarias a varios autores y poemas que escribe la protagonista.
Se asemeja a un monólogo interior con las ideas y sentimientos de lo que le diría a su padre y no le dice. Lo escribe y la palabra escrita tiene la perdurabilidad y puede resignificarse en distintos momentos. A la protagonista la atraviesa la dualidad de nombrar las cosas, nombrar al padre y darle así entidad, importancia y del otro lado lo no nombrado que por no asumido se vuelve un peligro acechante, un algo indefinido que cobra fuerza, un monstruo que se va alimentando. Todo el tiempo lucha entre esa dualidad.
Un padre gris, un padre que no habita los espacios de sus hijos; sino que permanece en su mundo, un padre machista, violento, egoísta. Secretos, distancias, estafas. Eso rodea al padre.
Aparece acá muy propio de otros tiempos un poco menos en la actualidad, el universo masculino, el universo privado de los como un universo más interesante y más importante que el de las mujeres, que durante años estuvo reducido a la casa, los hijos, tareas domésticas, cuidado de los enfermos de la familia y tareas manuales. El mundo masculino en el imaginario social más relevante: la pesca, la caza, el desconocimiento y la indiferencia hacia el manejo de la casa. Un mundo tras el cual deben ir las mujeres.
Hacia el final de la carta al padre, en un texto literario que escribe la protagonista nos zambullimos en la belleza de las palabras hiladas como sabe hacerlo Zavallo. Lo terrible, lo cruel, transmutado en arte.
“Ayer fue el Día del Padre y le festejé a Mercedes el vínculo con su padre, no te llamé, papá. No es que no me acuerdo, es que hacerlo incluye un disfraz que no sé usar. No te puedo celebrar porque vos te levantabas de la mesa en Navidad para no abrazarnos”. (p.66)
“Un padre ignora cuántos padres contiene, en cuántos hijos implanta un recuerdo, las vistas múltiples de sus actos en nuestros ojos. Advertencia a cada padre: los estamos mirando y para verlos hundimos la mirada en los ombligos nuevos de los hijos que nos crecen en los tobillos. Cuelgo hijas como joyas. El único hijo varón trajo tus párpados y sonríe con el iris gris. En él tus ojos son perlas”. (pp. 69-70)
A la madre, por el contrario, la rodea el cariño, el amor, la dedicación, la abnegación, la disponibilidad emocional que es incondicional. Disponibilidad que no tiene este padre y que no tienen muchos padres.
“Mamá, hablar con vos es estar en el centro de la escena, es llenarse y zambullirse hasta adquirir la sordera frente a la música alta. Racimos de parra, la carne de uva fresca como un techo que cuelga en la galería del patio”. (p. 82)
El miedo ante la enfermedad de la madre para la protagonista, sea algo leve o grave también atraviesa esta carta:
“En cada herida tuve a mano el iodo y las gasas. La panza te supuraba y yo presionaba la fiebre que te mordía en tonos rojos. Mamita, no te enfermes, pensaba mientras te hablaba corto como soldado, te daba órdenes claras, para la derecha, para la izquierda, pasaba una esponja con jabón y caían desde tu cuello el dolor y la lástima”. (p.77)
Desarmar la historia
Una posible lectura es leer las cartas como una manera de ordenarse, ordenar hechos, recuerdos, sensaciones, con una lógica que a ella le permite situarse, ver dónde está parada, medir distancias, alejarse del peligro y del abismo.
Le da la posibilidad de poner blanco sobre negro en todo lo que ha ido sucediendo.
La protagonista pasa en limpio lo más relevante del padre, de la madre y logra armar así, un collage de su familia de origen. Un intento de esclarecer con palabras los lenguajes heredados, las disputas heredadas. Es como si dijera: Como árboles ahora erguidos, hemos logrado escabullirnos entre las tensiones cruzadas que nos anteceden y así hemos crecido. Así hemos pasado la infancia, la adolescencia.
“Escribo para desarmar la historia. Escribo para que el cuerpo se deshaga de los restos. Escribo e inauguro un remate. Escribo para heredar una tradición. Escribo incomodando a la lengua. Escribo con pelos en la boca. Escribo con una pared derrumbándose. Escribo para levantar los escombros. Mamá, escribo para tenerte siempre. Escribo para alejarme de vos”. (pp. 96,97)
(*): profesora y librera.