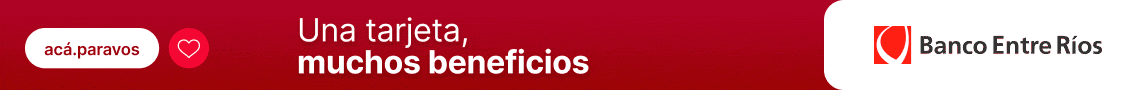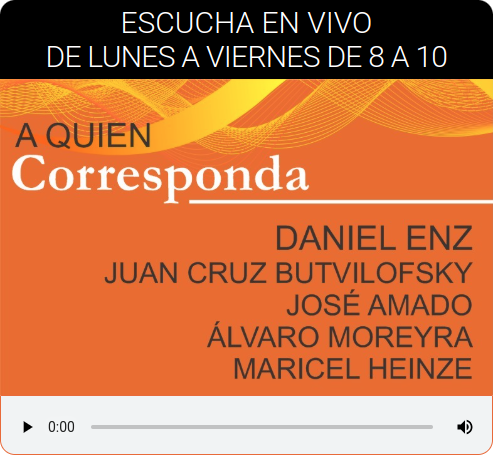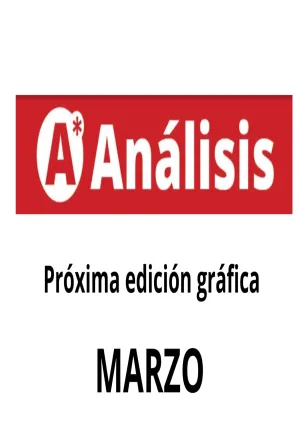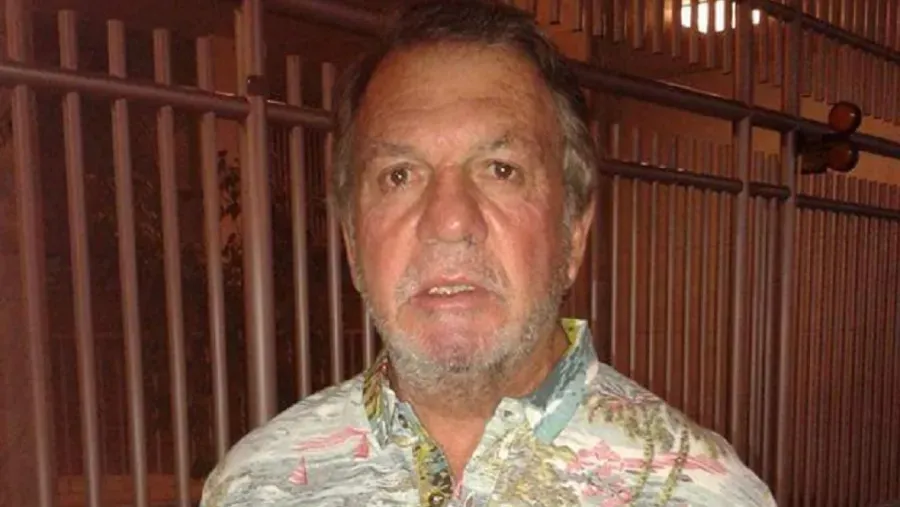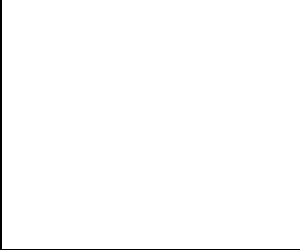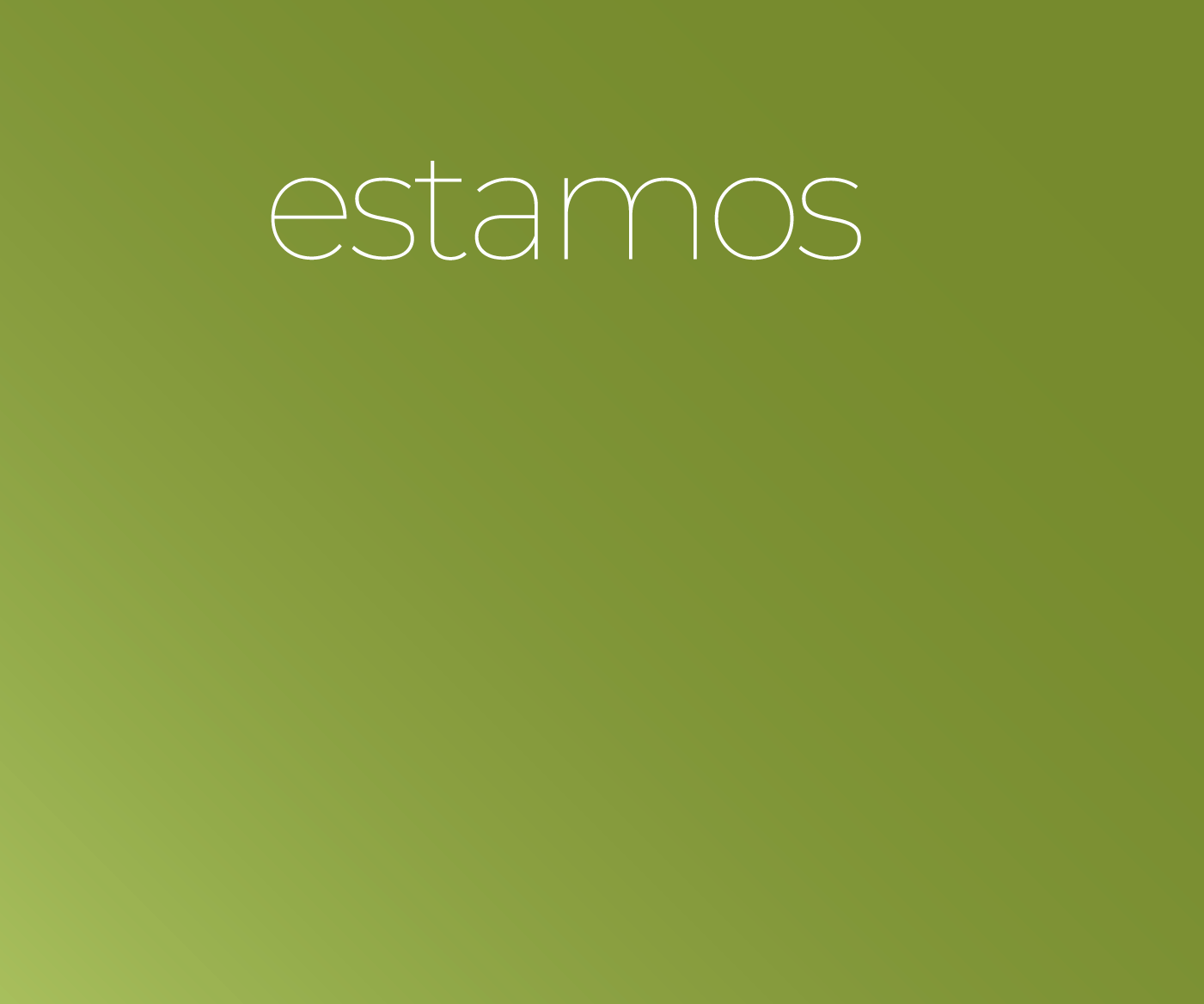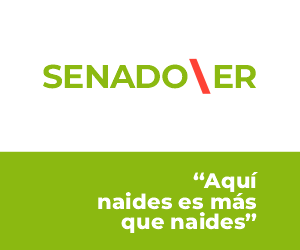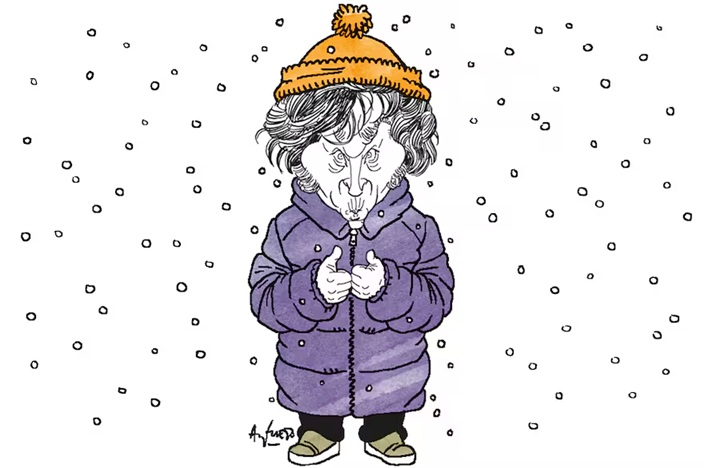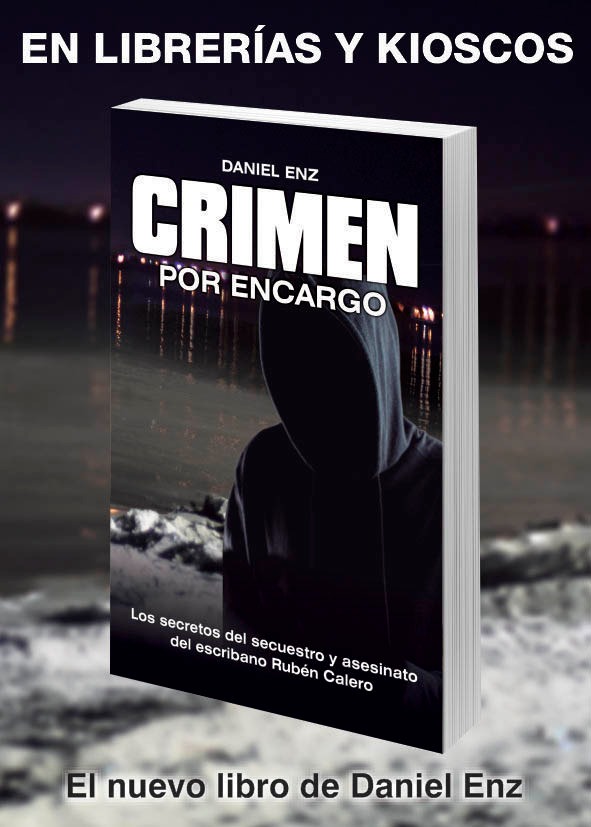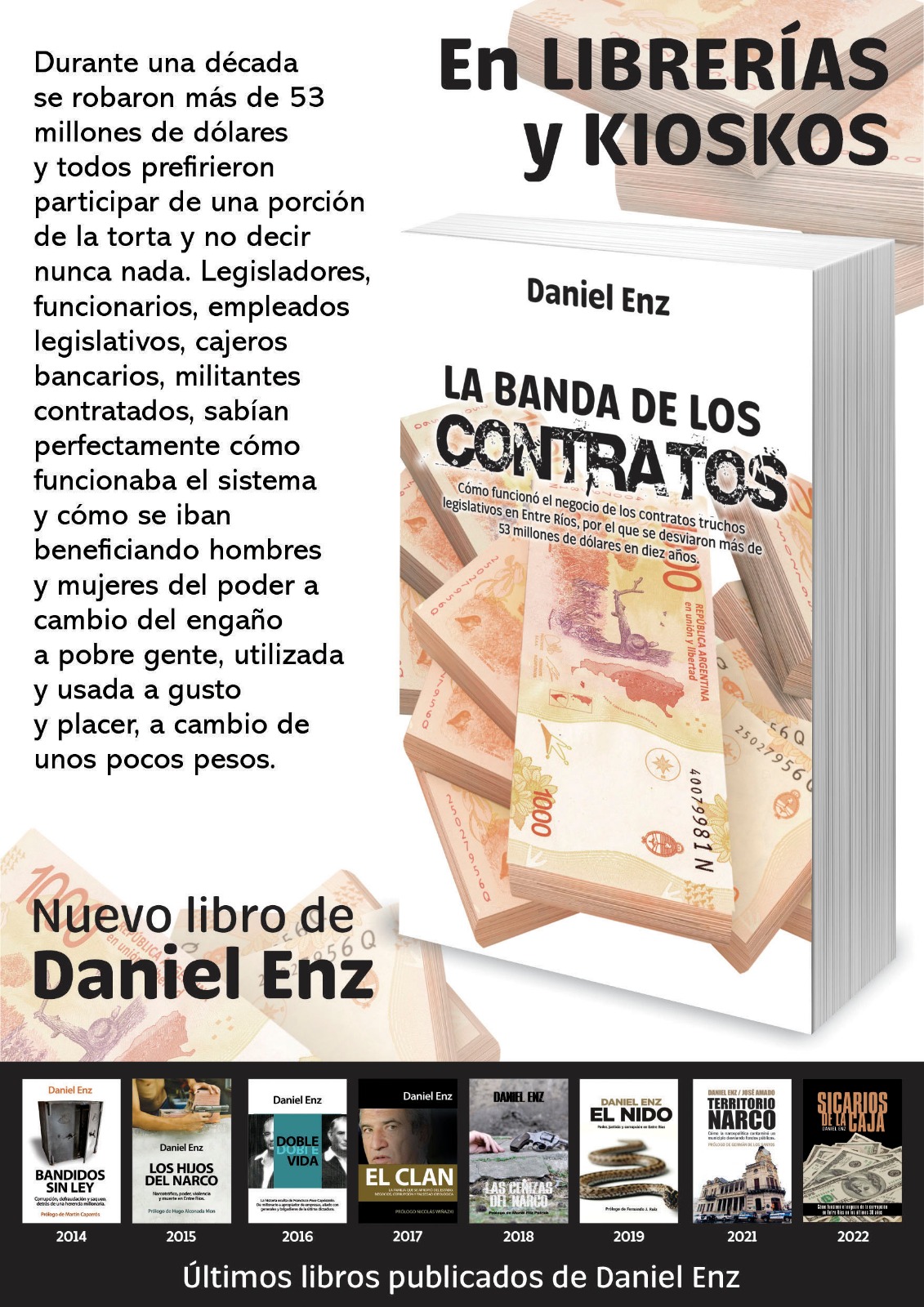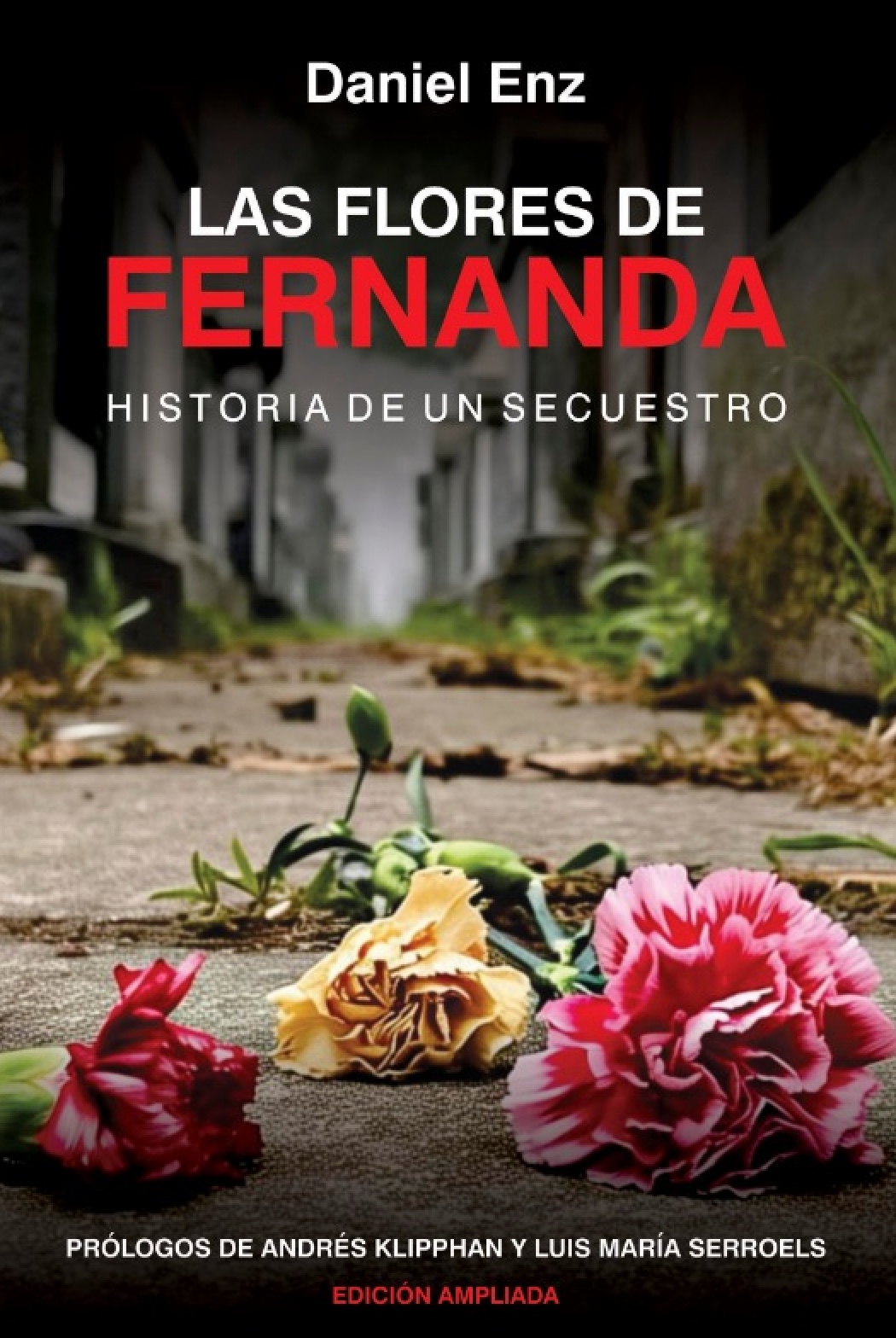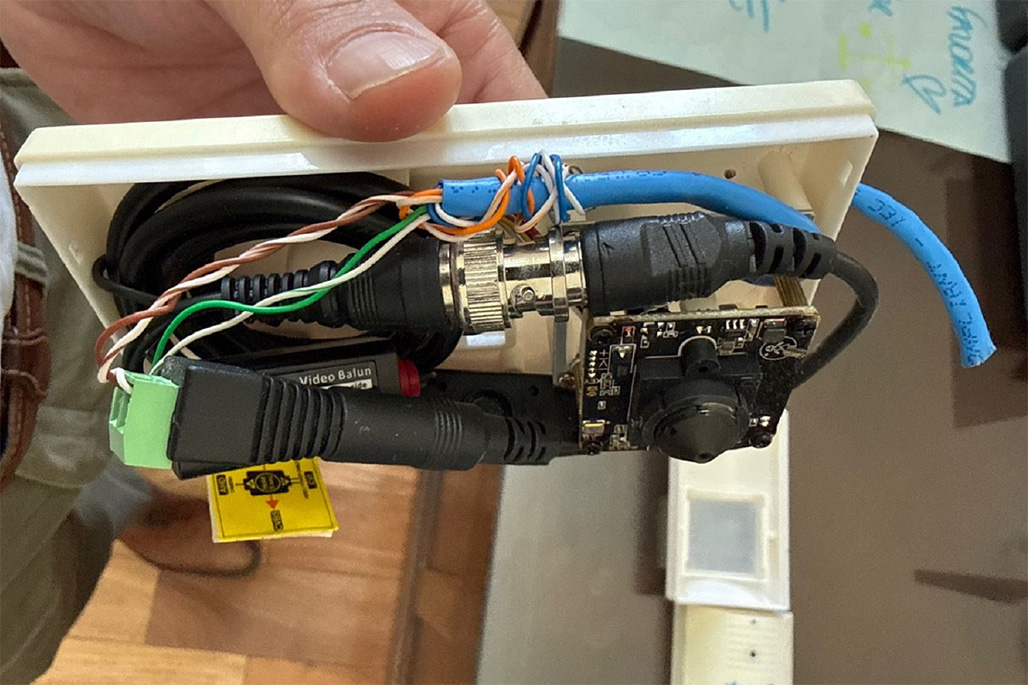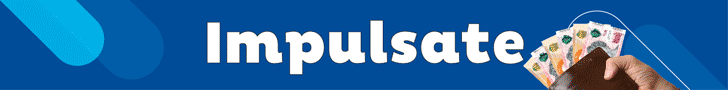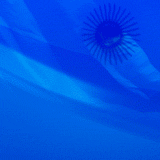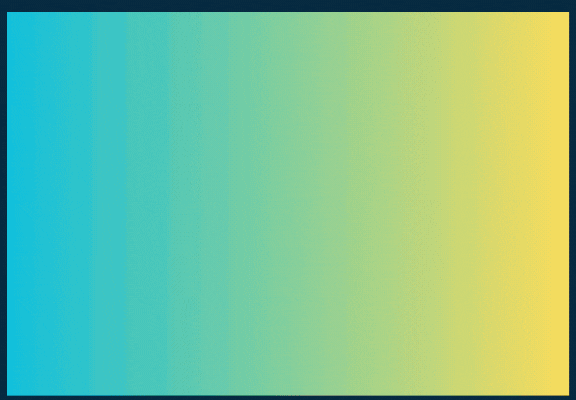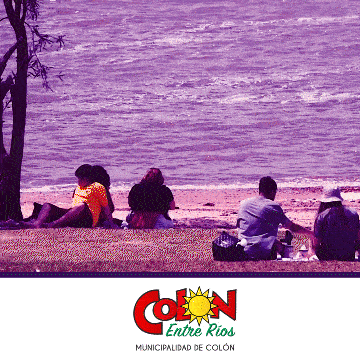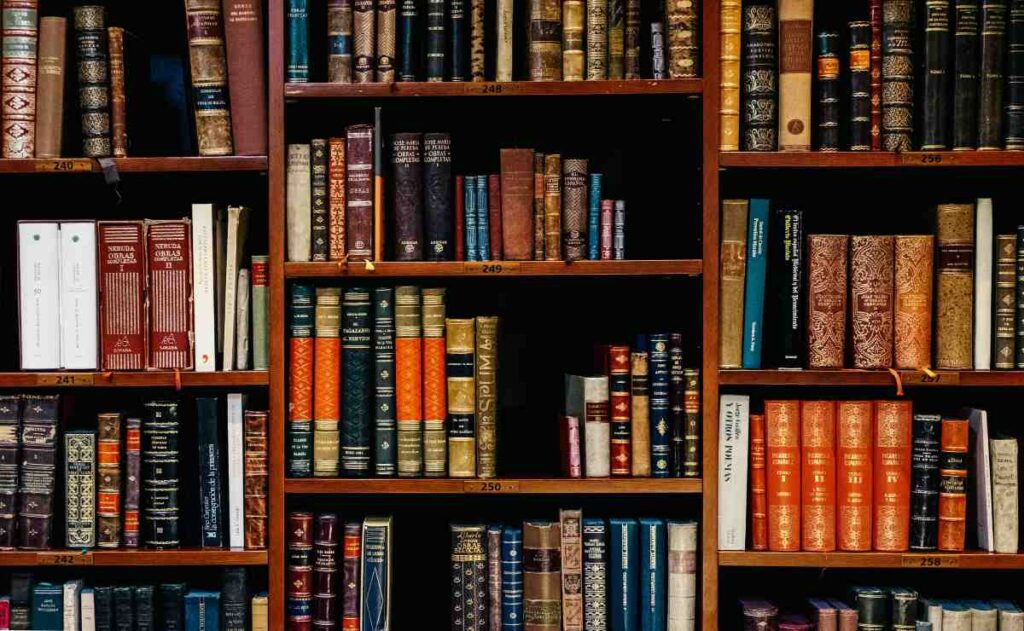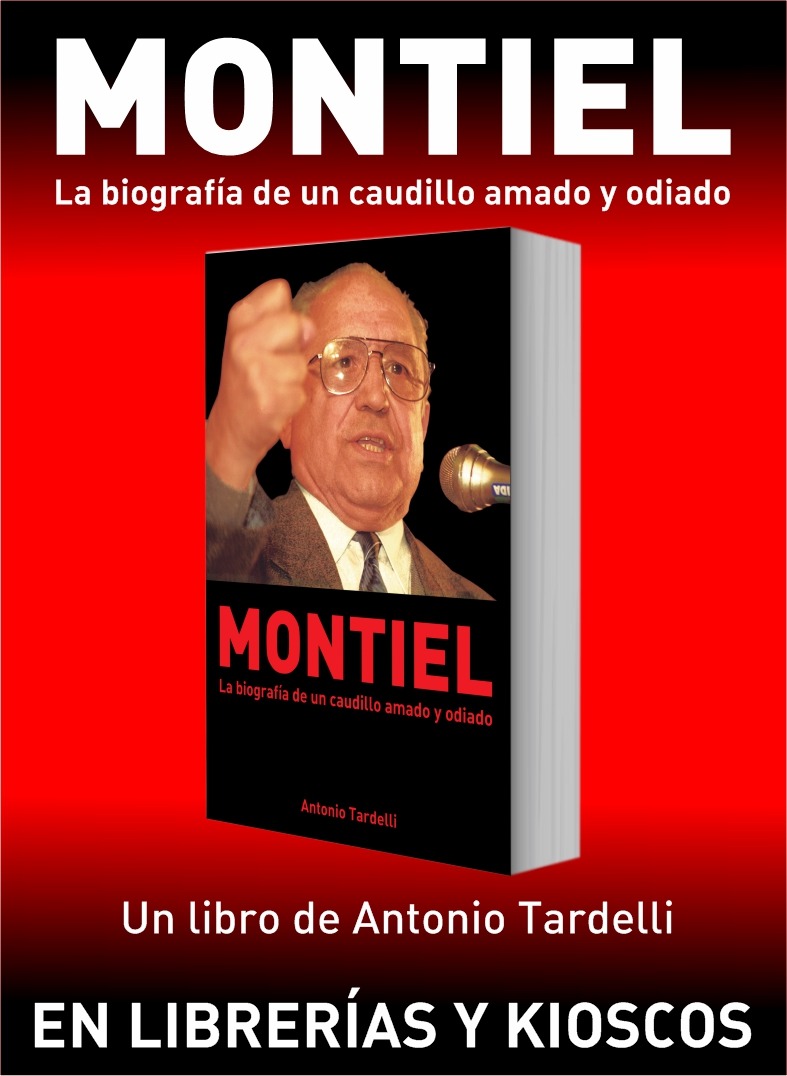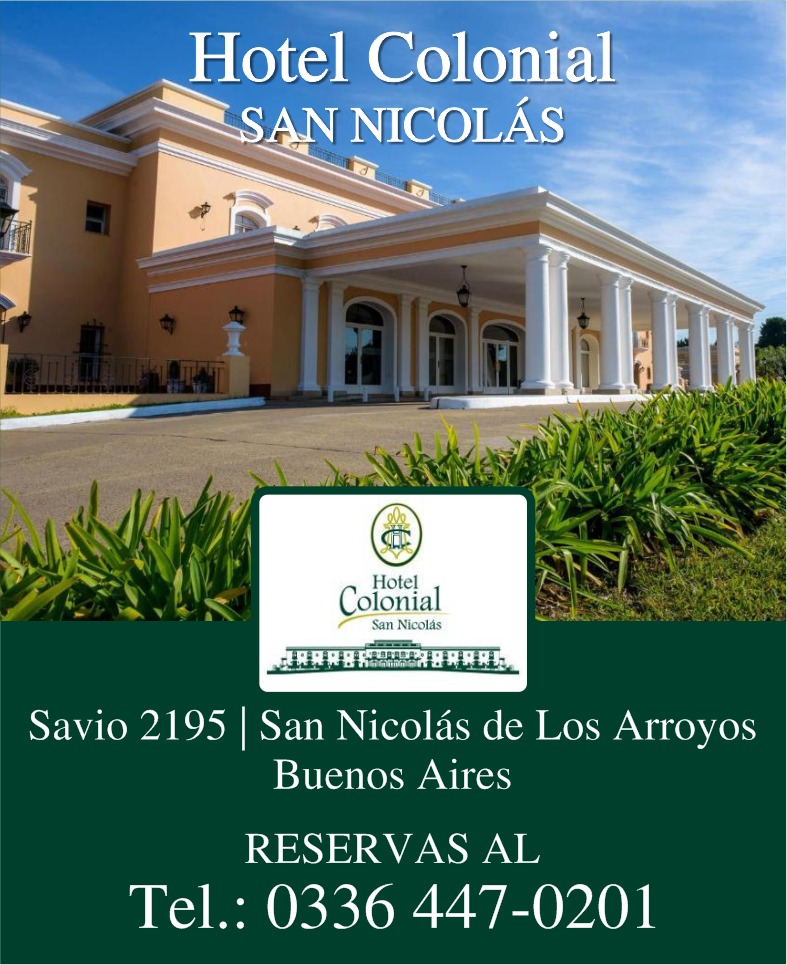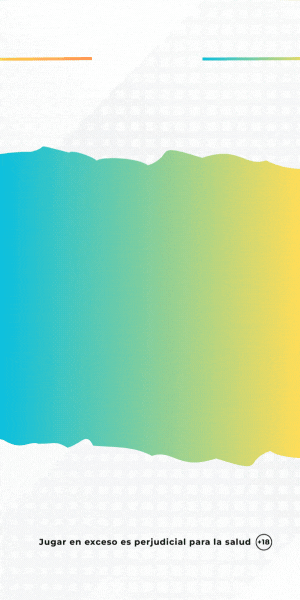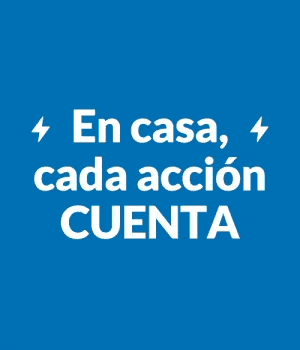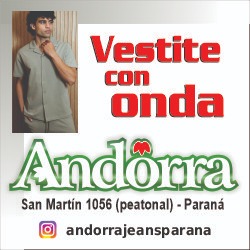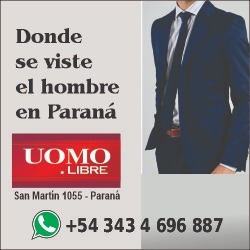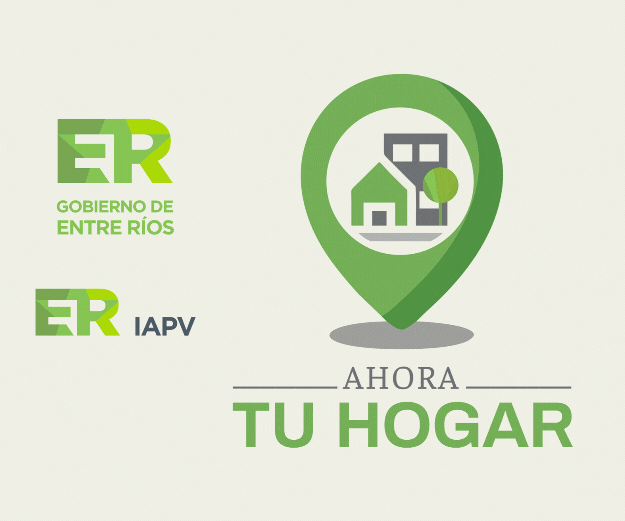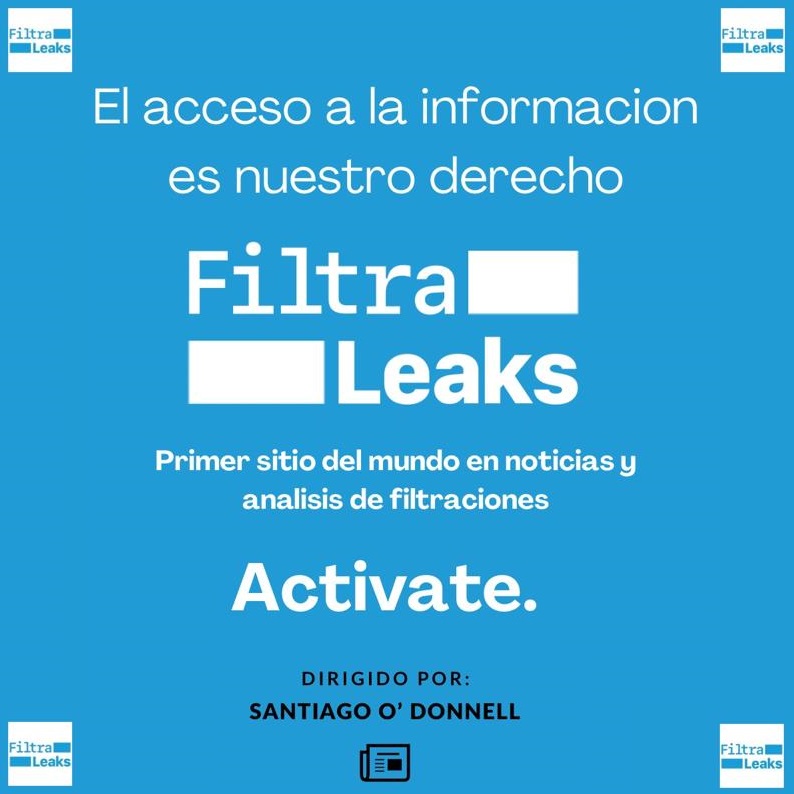Dos mil ochocientos dieciséis días de terror

Jorge Riani
El miedo fue el elemento del que se valió la dictadura para desmovilizar a la sociedad. Hubo miedo a ser secuestrado, torturado y desaparecido. Pero también hubo una propagación del terror en las cosas cotidianas, como lo demuestra la galería de testimonios que recoge esta nota. A 30 años del golpe que instaló la dictadura más sangrienta, un grupo de entrevistados comparte sus experiencias para concluir que el miedo surgía como algo individual e intransferible, pese a que se trataba de un elemento común a cualquier persona. La historia de chicos que se sentían clandestinos e ilegales en su ciudad, de dibujos inocentes que acarreaban peligros para la vida, del miedo a no festejar lo único que estaba permitido y pánico a celebrar lo prohibido... todo eso también grafica lo que fueron los 2.816 días de oscuridad y muerte.
No todos los miedos tienen un destino de épica revolucionaria. Pero no hay miedo que no sea intensamente humano. Durante la dictadura que asoló al país entre 1976 y 1983, el miedo fue el modo de expresión del extremo vulnerable en la relación perversa de verdugos y víctimas. Fue la expresión del apego a la vida y la civilidad ante el horror desplegado a escala industrial por los mercaderes de la muerte.
Los 30.000 desparecidos, el rapto de niños, la violación de mujeres, la tortura hasta el martirio, el lanzamiento de personas al mar desde los aviones, el robo sistemático a las familias atacadas, la expoliación de vidas y propiedades, la entrega de un país que tuvo un destino diferente antes de que cambien su rumbo... frente a todo y cada uno de esos horrores, el miedo en el que no se refleje algunas de esas situaciones –simple miedo de mortales– parece cosa banal. Pero no lo es. Porque el miedo fue el vector necesario para poner de rodillas a una sociedad y hacer más fácil así el tiro de remate.
Hubo un miedo que no fue el de las cárceles, ni el del momento tenebroso de la persecución, ni el de los encapuchados que eran llevados a la ausencia sin fin, sino que fue un miedo cotidiano, silencioso y paralizante también. La perversidad sumaba la sensación de que ese miedo era individual aun cuando afectara a la mayoría de esa sociedad raptada y llevada a su noche más negra. Treinta años después, muchos que creían ser los únicos que temían a cosas de aparente simpleza descubren que no estaban solos en eso de sentir pánico ante cosas de la vida diaria.
“La cotidianeidad es un lugar donde se cristalizó el terror, sostenido sobre un control real”, dice la historiadora Laura Naput, en diálogo con ANALISIS. La definición sirve de marco para entender los testimonios recogidos para esta nota, donde aparecen hombres y mujeres simples aportando sus vivencias, que también hablan de las consecuencias funestas del terrorismo de Estado y aportan un costado más al asunto: el miedo como compañía omnipresente en la vida diaria.
Los hombres jóvenes de hoy, que fueron chicos durante la dictadura, entienden que hubo un marco histórico para el sentimiento de vulnerabilidad en la edad más inocente. Muchos entrevistados coincidieron en indicar que sabían que pasaba algo pero no había nadie con quién comentar. Porque el silencio autoimpuesto entre la familia también era un efecto del terrorismo.
“Yo tenía nueve años cuando fue el golpe, y desde entonces supe lo que era el miedo permanente. Me resulta increíble recordar sueños de cosas que nunca me contaron, pero que sólo con el correr del tiempo pude comprobar que ocurrían: detenciones, cárceles y torturas. ¿Será que uno había escuchado y había podido borrarlo de la memoria y no del inconciente?”. La pregunta de Darío, un joven abogado reporteado por este semanario mientras hacía trámites de su profesión, surge sin esfuerzo ante la pregunta.
A propósito de la experiencia comentada, en un trabajo titulado Los relatos sobre el pasado reciente en Argentina: una política de la memoria, la catedrática María Sonderéguer escribió que “en Argentina, la violencia represiva dejó marcas en el cuerpo social que aún se dejan sentir en nuestros imaginarios”, y a partir de ahí puntualiza que “el recuerdo se manifiesta de modos muy diversos: puede ser redundante o elusivo, mostrarse como retorno u ocultarse en la figura del suspenso, puede tener la recurrencia del ritual o la ruptura de la negación, puede ser alusivo y travestido”.
Oscar, un empleado gráfico de un matutino paranaense, recuerda que cuando era chico tenía la actitud compulsiva de cambiarles el color a todos los muebles, y para eso se valía de pintura sintética. Una tarde halló en un banquito de madera el objeto donde poder desplegar su pasión por la brocha. “Me acuerdo de que era un banco amarillo, y yo lo pinté azul en las patas, el resto blanco, con una estrella roja en el centro de cada una de las caras. Mi viejo vino como loco y me dijo que eso estaba prohibido, que nos podría traer problemas, y no me explicó más nada. Yo no podía entender cómo es que se concentraba tanto poder maléfico en algo que yo había hecho sin pensar. Pero por sugerencia de mi viejo, convertí la estrellas en un círculo rojo, y el banquito quedó como una bandera de Japón”. Oscar supo, a su modo inocente de gurí setentista, lo que era el miedo.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)