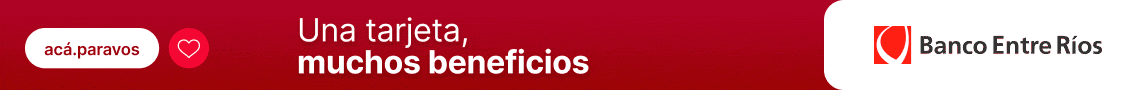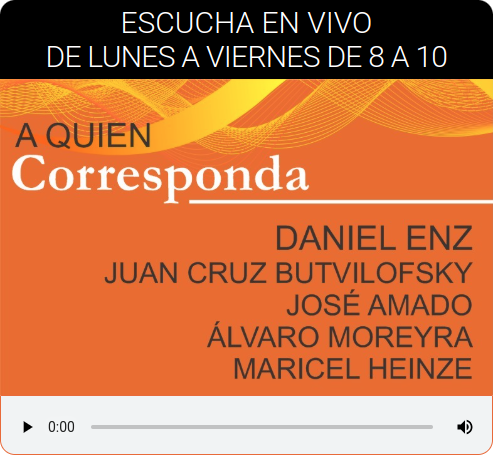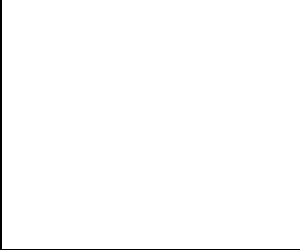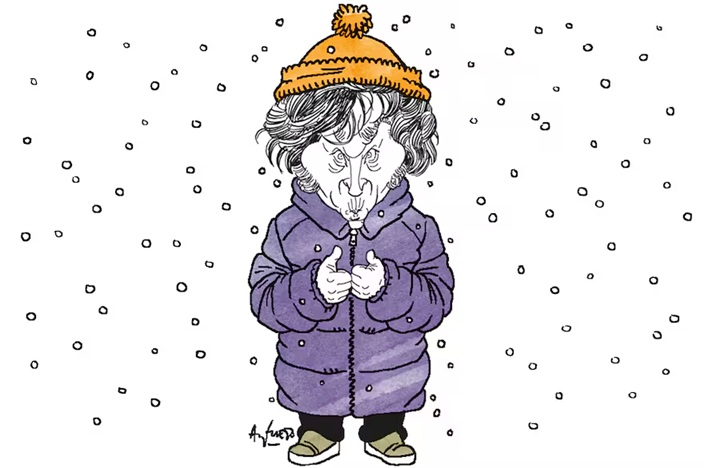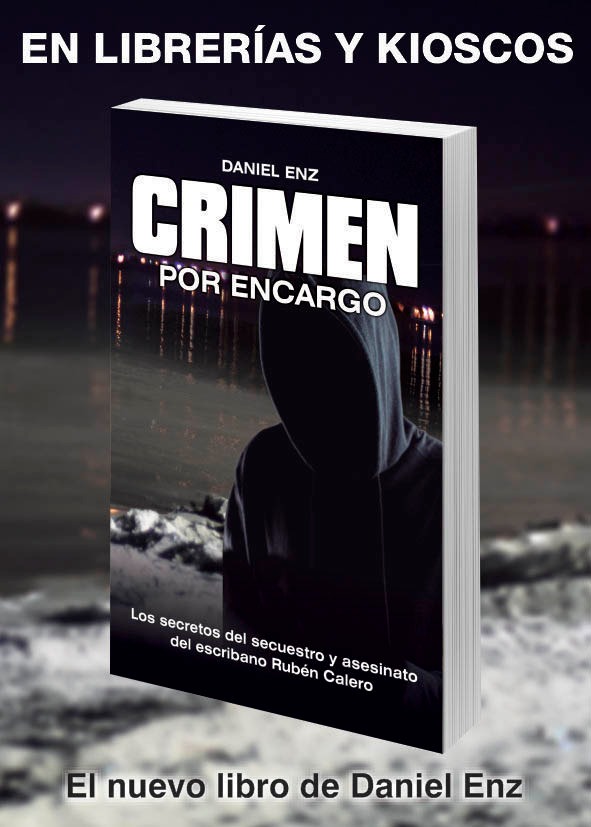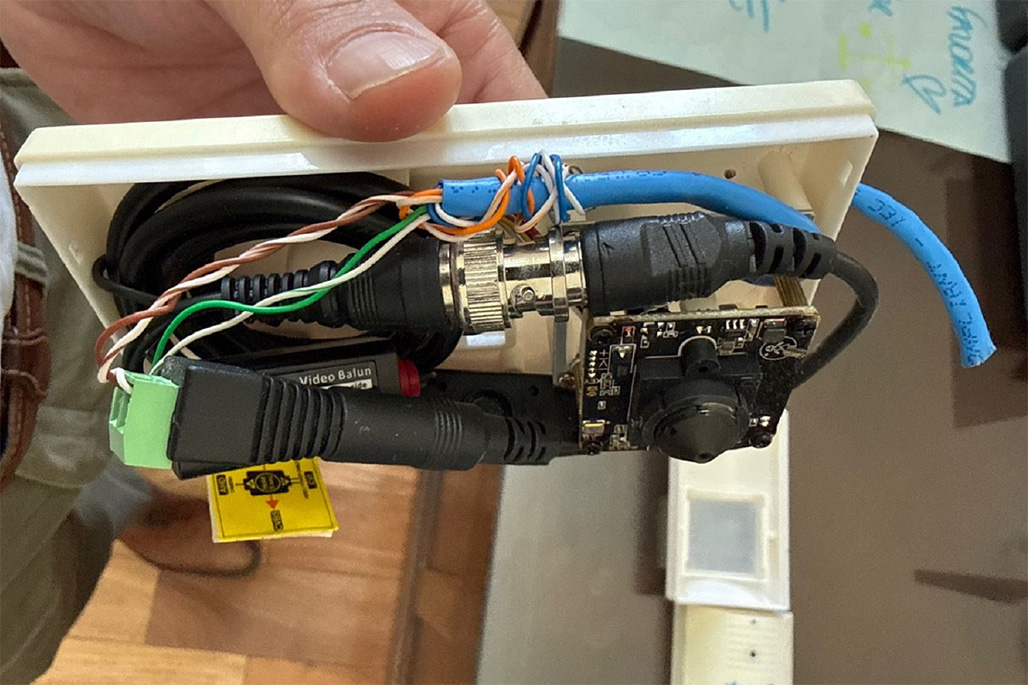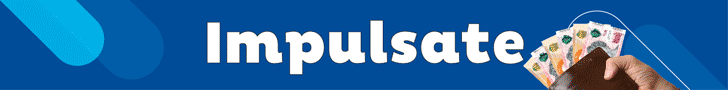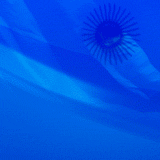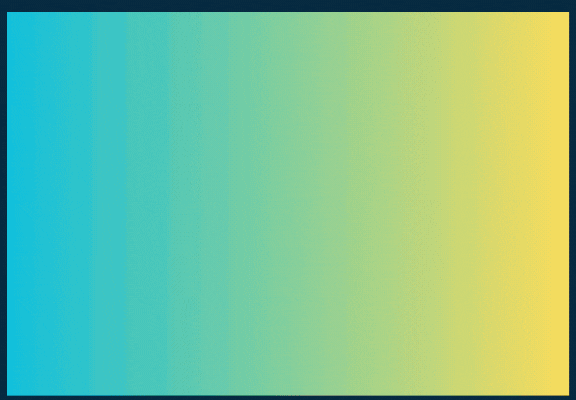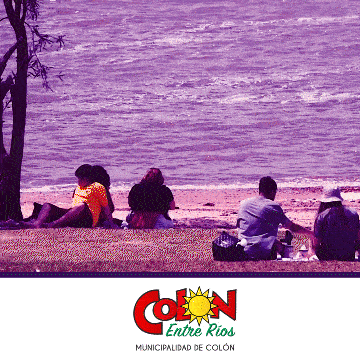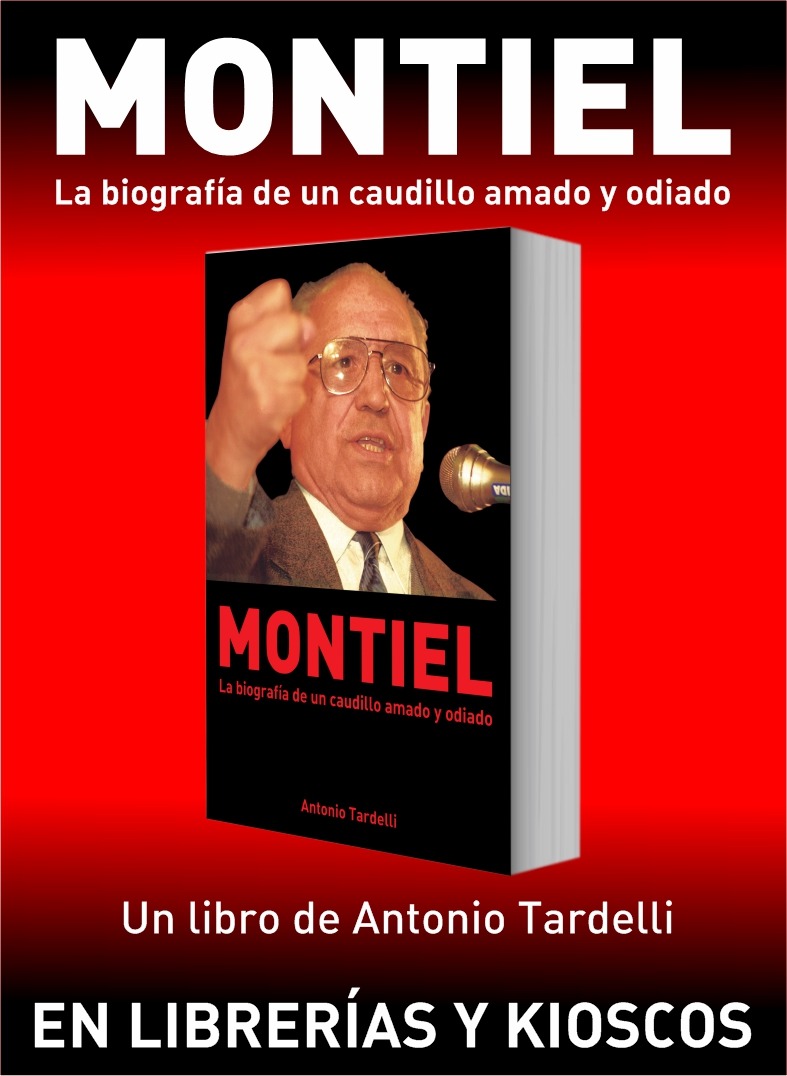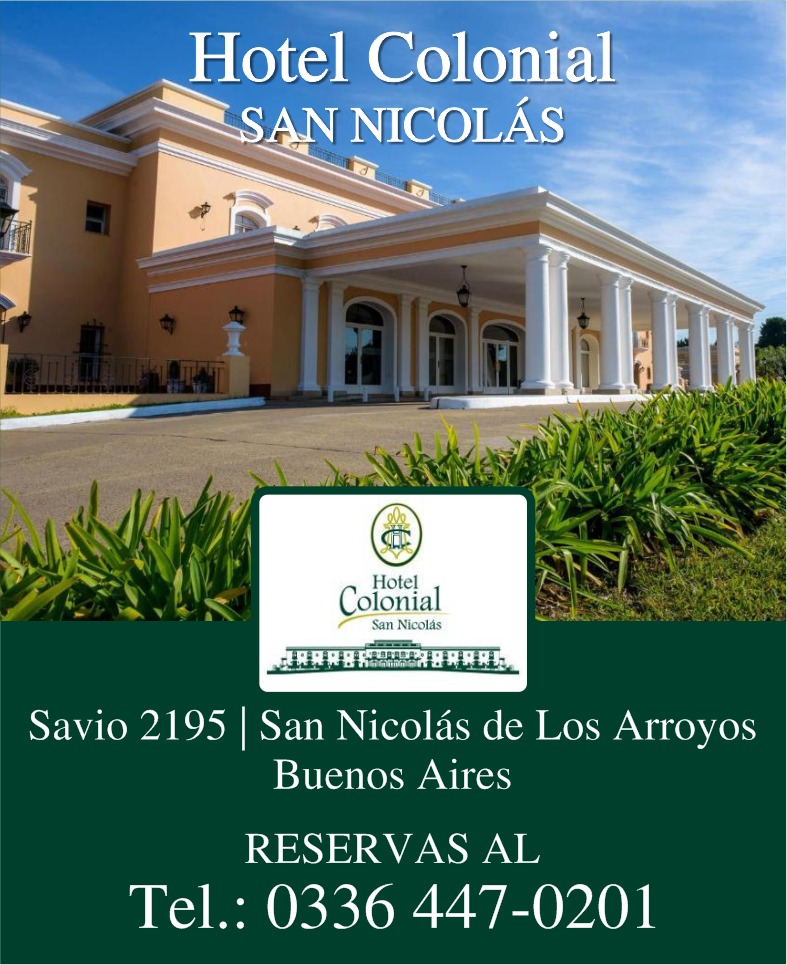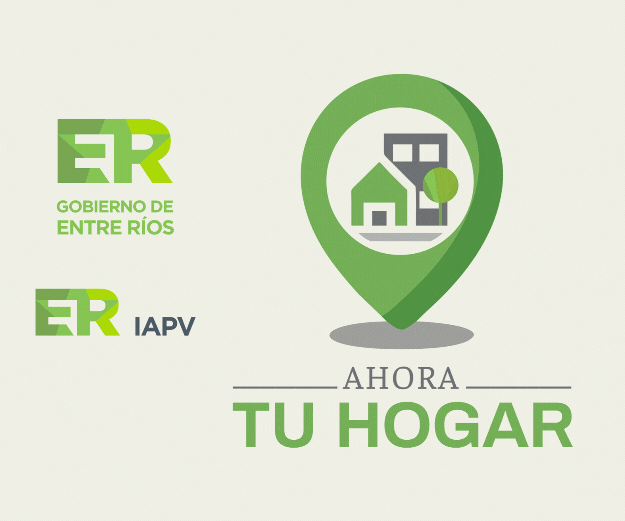Sobre la dirigencia y los modos actuales de la política.
Por Antonio Tardelli (*)
El ejercicio de la política se ha convertido en algo tan mediocre que poca imaginación necesitaría un Martin Luther King argentino si decidiera treparse a una tribuna para, al momento de contar sus sueños, esbozar un país distinto y mejor.
Un puñado de módicos deseos, muy básicos, convertirían a la patria en algo mucho más vivible.
Mucho menos dañino.
Podría soñar, por ejemplo, con que al momento de manifestarse en las calles la oposición no cayera en una grosería tan abyecta como la de envolver en bolsas negras supuestos cadáveres con nombres propios.
Podría soñar, también, con que en los operativos de vacunación que organiza el gobierno nadie se precipitara desesperado para apropiarse de su dosis y, si tal cosa ocurriera, a funcionario alguno se le ocurriera suministrársela nomás violando los criterios y estableciendo privilegios.
Y minucias de ese tipo.
Que los discursos presidenciales ante el Congreso no sean un decálogo de generalidades que se contradicen entre sí y que no se limiten a endilgar a los gobiernos pasados todas las responsabilidades por los dramas del presente.
Y que los legisladores que se sientan en sus bancas a escuchar el mensaje entiendan que los han sentado allí para oír el discurso y no para interrumpir al orador a grito pelado.
Con un poco de esfuerzo, las maestras del Nivel Inicial se lo hacen entender a sus tiernos alumnitos.
En el Parlamento es más difícil.
Debe empezarse de cero. Desde lo elemental.
En este contexto, arrastrada la actividad a un nivel penoso, discutir un perfil productivo, un sendero de desarrollo social, un futuro para la educación o algunas líneas para la cultura asoman como imposibles.
Como horizontes lejanos.
Como un intento presuntuoso y rebuscado.
Pero no podrá lo más quien se muestra perfectamente inútil para lo menos.
La política se ha convertido en una cosa desagradable.
Discreta en el mejor de los casos; mediocre el resto del tiempo.
Cualquier cosa que nos aparte de este presente gris será un paso adelante.
Es cierto: toda generalización es injusta.
Los justos, que los hay, no pueden pagar por los pecadores.
Hay políticos ejemplares, luchadores incorruptibles, inteligencias desperdiciadas.
No todos alimentan ese cuadro general que descorazona, que fomenta la retracción y que invita al escepticismo.
No es cierto que todo es lo mismo.
Pero se ha llegado a un punto en que la discusión acerca de quién la empezó (un debate pueril) carece ya de mayor sentido: inmovilizados en la agresión, estancados en el reproche, paralizados por el egoísmo, internarse en cualquier discusión prometedora parece estéril porque ese mismo debate estaría contaminado por los términos en que hoy se ¿delibera? políticamente.
Las discusiones, perro que persigue su cola, se agotan en un punto muerto.
–¡Odiador! –enrostra el uno.
–¡Más odiador serás vos! -replica el otro.
Gran parte del intercambio transcurre entre epítetos que descalifican y que impiden pensar, por un instante, si algo de lo que manifiesta el adversario no encierra algo de verdad.
Un poco de razón.
Unos y otros discuten con la jactancia que perfectamente podría exhibir la dirigencia de un país exitoso.
Acá se discute con una vanidad que permanece invicta a pesar de las sucesivas goleadas en contra.
En efecto, como se postuló en algún momento a modo de consigna, la patria es el otro.
Suena convocante.
Es una invitación a la solidaridad. Un llamado a la fraternidad.
Mas en la práctica el otro, ese ser que no soy yo, fue puesto ahí a un solo efecto.
Ha sido colocado allí para que yo pueda echarle la culpa.
El otro es el culpable.
El culpable es siempre el otro.
Es la mitad de la patria a la que le toca ser responsabilizada por el desastre.
Es el demonio.
Satanás. Belcebú.
Es una gran cosa que esté ahí.
De estar acá yo solo, solita mi alma, únicamente yo podría ser responsabilizado por la suerte que corre el país decadente.
Sin éxitos para exhibir, con escasas virtudes para mostrar, para sobrevivir las fuerzas políticas de la Argentina apuestan a la fealdad del otro.
La maldad del otro (sucio, malo y odiador) es mi mejor carta de presentación.
A la política del presente le falta fervor no porque escaseen los obstáculos inmensos que para ser superados exigen, en efecto, un entusiasmo de gesta.
Un aliento de epopeya.
Le anda faltando fervor porque está privada de virtud y todo lo que tiene para ofrecer es una impiadosa descripción de ese adversario perverso que encarna todos los males.
Los análisis selectivos, deshonestos, fomentan aún más la desesperanza.
Potencian la espantosa idea de que no hay salida.
Detesto las bolsas negras pero no denuncio los privilegios de la vacunación.
Deploro los privilegios de la vacunación pero no denuncio una repugnante y mortuoria puesta en escena.
Para empeorar las cosas (en ese rubro la dirigencia nacional siempre sorprende con nuevos records) hay que considerar al conjunto de sus adversarios, en bloque, como al más deplorable de todos ellos.
Que Ginés González García sea tan solo el ex ministro inescrupuloso que mandó a vacunar a sus amigos y no, a la vez, un dirigente que dedicó buena parte de su vida al mejoramiento de la salud pública.
Que todos los opositores, todos ellos sin excepción, sean responsables de las bolsas negras que convirtieron una demanda muy legítima en una letrina asquerosa.
Los dirigentes, los partidos, los gobiernos, suelen tener más de un rostro.
Tratar de mirar todo, todas las facetas, se vuelve un ejercicio imposible para quienes, limitados, apenas si pueden entender lo que viene simplificado y masticadito.
Fea está, fea anda, la política nacional.
Decepciona.
Invita al escepticismo.
(*) Periodista. Especial para ANÁLISIS