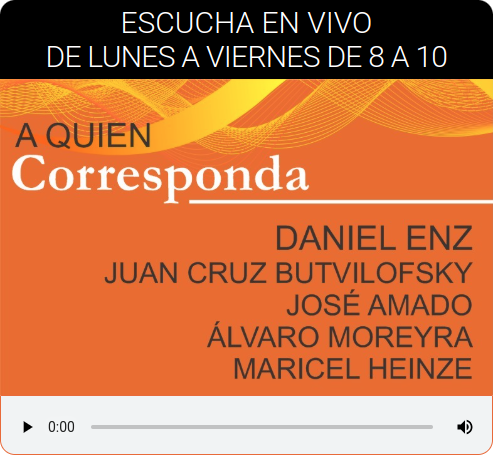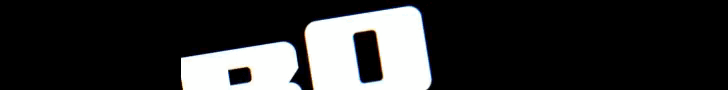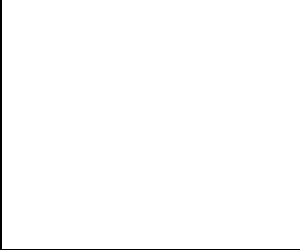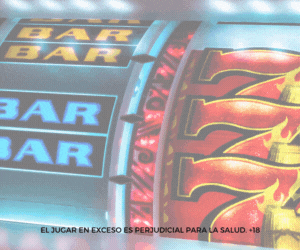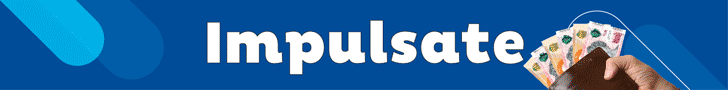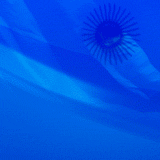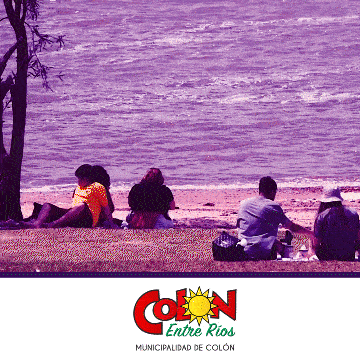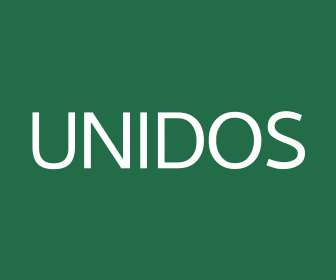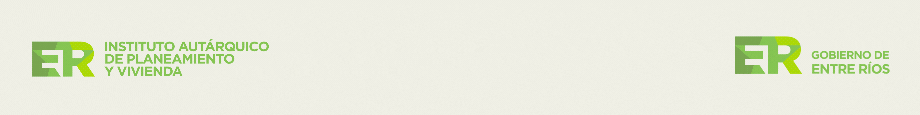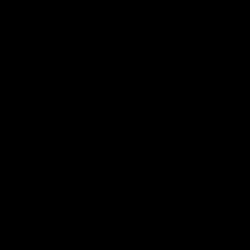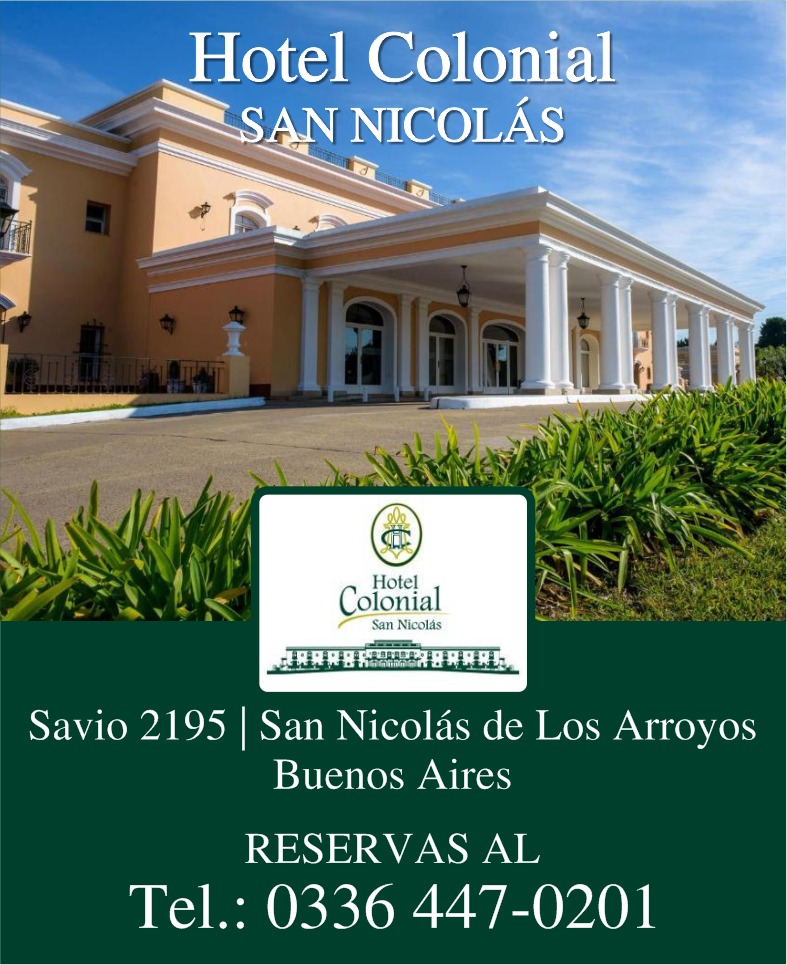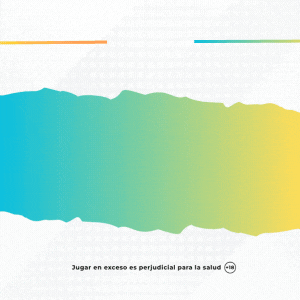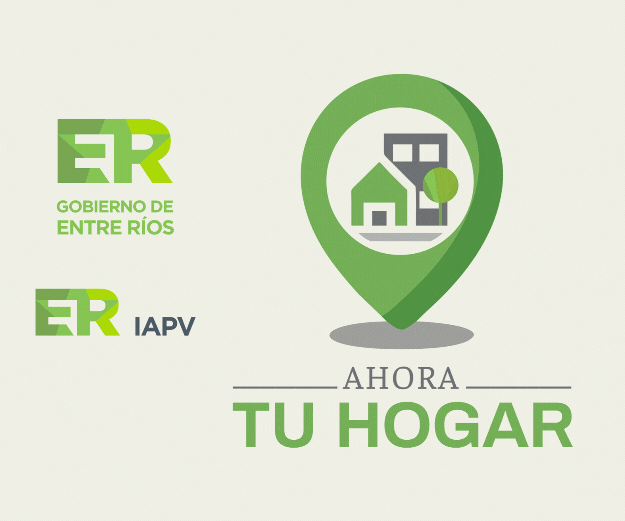Por Antonio Tardelli (*)
Algunos de los problemas que enfrenta la democracia, al menos en lo que a la convivencia política respecta, derivan de la incapacidad manifiesta para discutir en términos razonables.
Supuestamente apreciadas por todos, las instancias deliberativas brillan en realidad por su ausencia.
Escasean los debates solventes, brillantes, atractivos, honestos.
Es como si los actores (sobre todo quienes ejercen funciones de gobierno) supieran de antemano que la deliberación implica aceptar algún grado de razón en la posición del otro.
Ello obliga a conceder. A ir por las diagonales. A partir las diferencias.
En ese sentido, una instancia de discusión como la que se ha generado en Paraná, donde las diferentes partes se enfrentan cara a cara para hablar de una obra pública como el ensanche de Bulevar Racedo, merece ser saludada.
Es posible que prestemos atención a esa instancia multisectorial porque pone racionalidad a un conflicto que amenazaba con desmadrarse.
Pero reparamos en ella, sobre todo, porque llega demasiado tarde.
La noticia es el momento en que se produce: cuando las cartas están absolutamente echadas.
El inicio de los trabajos, que por ahora no tocarán los árboles, parece una solución de compromiso que en el plano de la civilización política merece ser saludada.
Pero que no augura, en modo alguno, que vayamos rumbo a una solución que satisfaga siquiera moderadamente a las partes.
Habrá que ver. Aún así, es mejor que andar resolviendo las cosas a golpes de patota sindical o a bastonazos de uniformados.
No sabemos si el diálogo será conducente pero, en cualquier caso, más vale tarde que nunca.
Da la sensación, de todos modos, de que no sabemos escucharnos recíprocamente ni aceptar los protocolos que exige un tiempo inusual.
Lo vemos en las noticias más grotescas: un alto personaje de la estructura estatal, como el juez del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Emilio Castrillón, no puede solucionar un entredicho urbano sin caer en una trifulca que lo tiene, según quien hable, como protagonista o como víctima.
O en las crónicas de los espectáculos deportivos que se desarrollan sin controles ni barbijos ni previsiones.
O en las fiestas multitudinarias y prohibidas que, como en Crespo, se realizan con naturalidad.
O las reuniones danzantes que tienen lugar en un viejo hotel de Paraná.
O –es el colmo– en las fiestitas de cumpleaños que se convocan en un local partidario como el de la UCR de Gualeguay.
Nuestras pautas de convivencia se han ido al demonio, un poco porque siempre ha sido así y otro poco porque la pandemia, situación extraordinaria, altera los parámetros y desarma las paciencias.
En ese contexto, de anomia y de imposibilidad de discutir de manera civilizada, no asombra (en realidad confirma) que en el Congreso de la Nación se susciten insólitos pasos de comedia.
Y que las discusiones se embarullen, pierdan el hilo, resignen la coherencia, se dispersen y acaben en empellones.
Se suceden las cuestiones de privilegio. Los epítetos reemplazan a los argumentos. Una denuncia, la del empujón, puede ser contrarrestada con otra: “El que denuncia el empujón a mí me trató de loca”.
Lo de siempre: la Biblia junto al calefón.
El colofón inevitable, cuando se comprueba esta sucesión de desaguisados, es enrostrarle a la clase política, de manera indiscriminada, su responsabilidad por habernos llevado a ese vodevil berreta.
Es lo que se supone que pide el sentido común promedio.
Mas no son parlamentarios quienes se reúnen a beber con la música alta a cualquier hora de la madrugada, ni los que participan de fiestas clandestinas, ni los que soplan velitas en los comités partidarios ni los que se olvidan del barbijo para asistir a los estadios.
Son los mismos argentinos, ciudadanos de a pie, dando la razón a quienes postulan que los pueblos tienen los gobiernos que se les parecen.