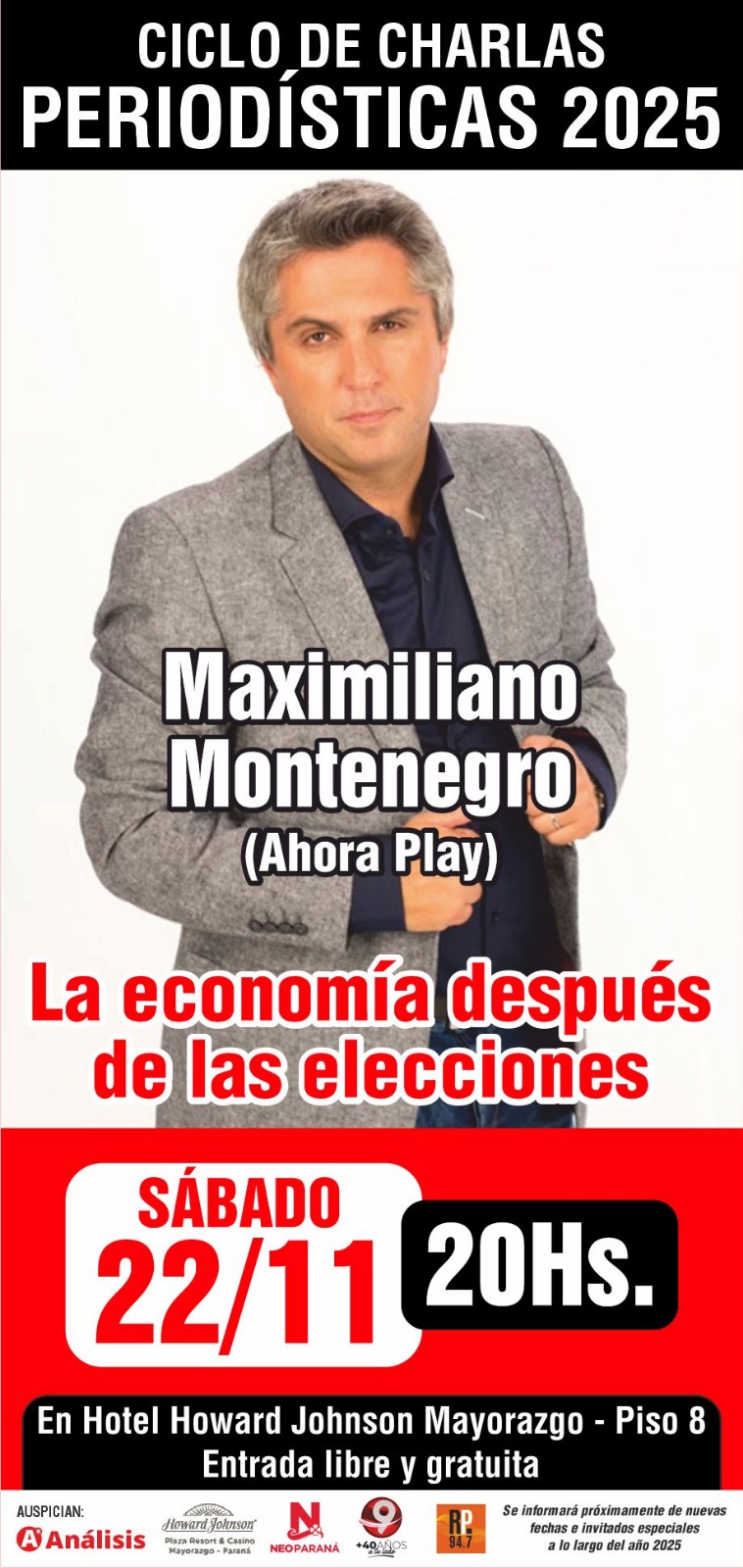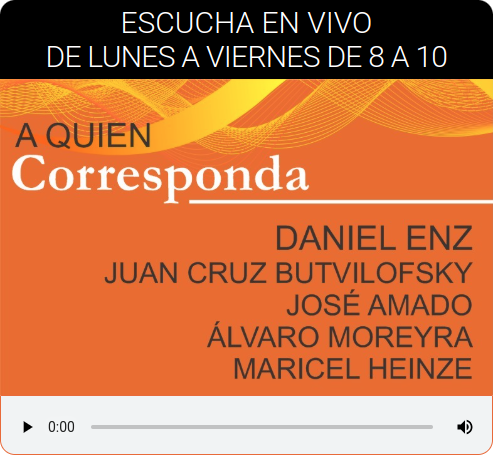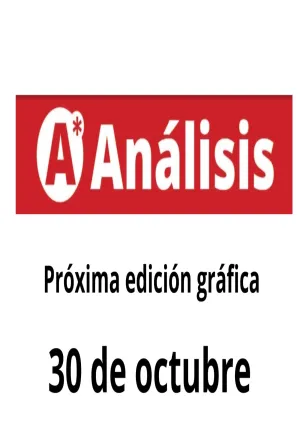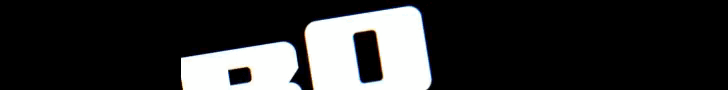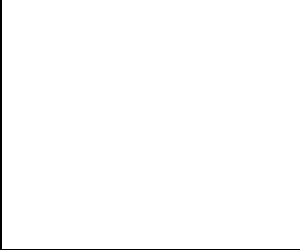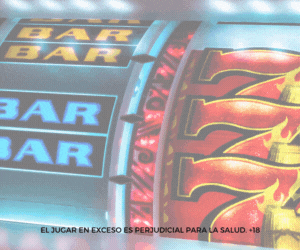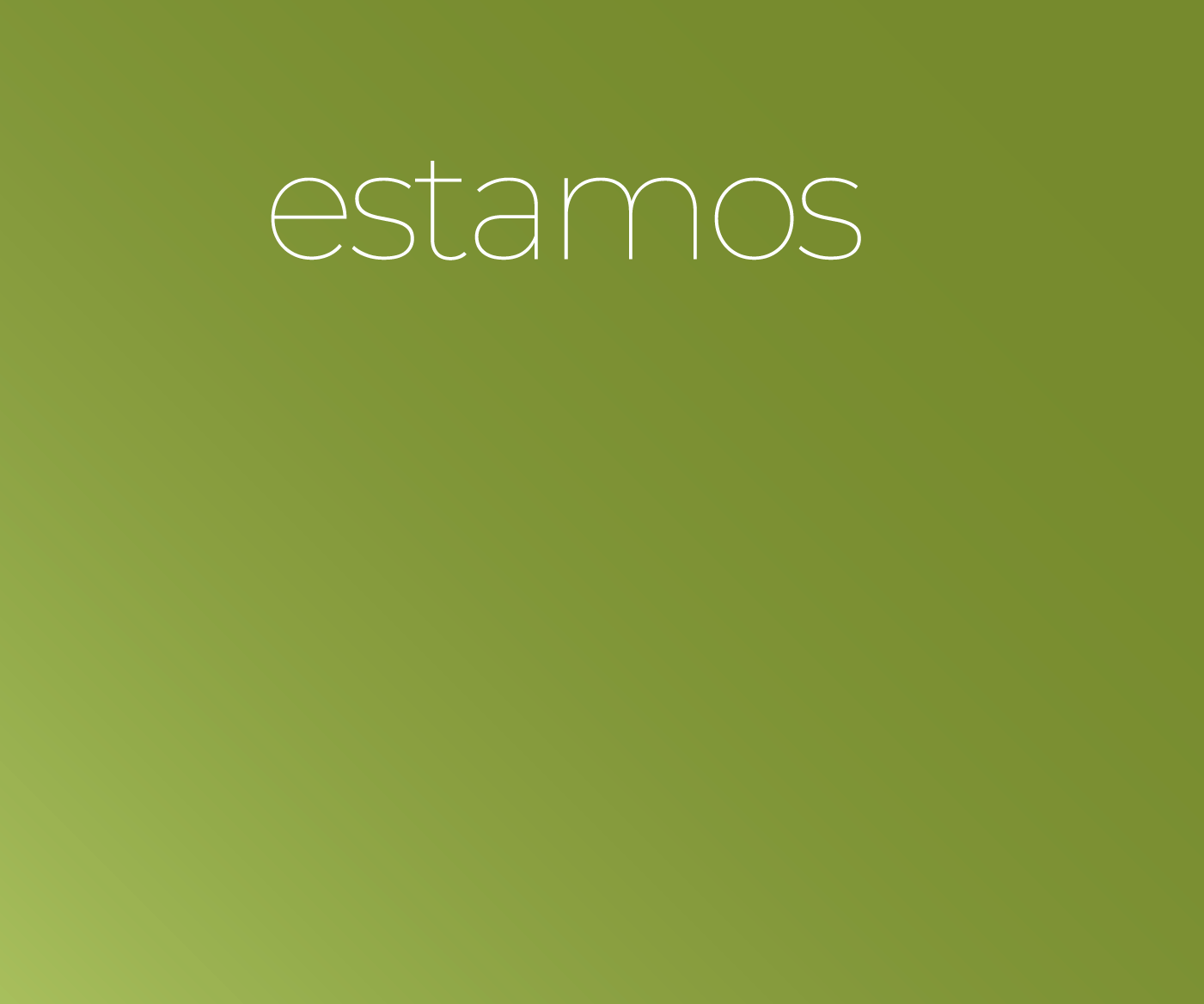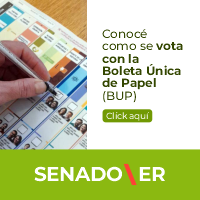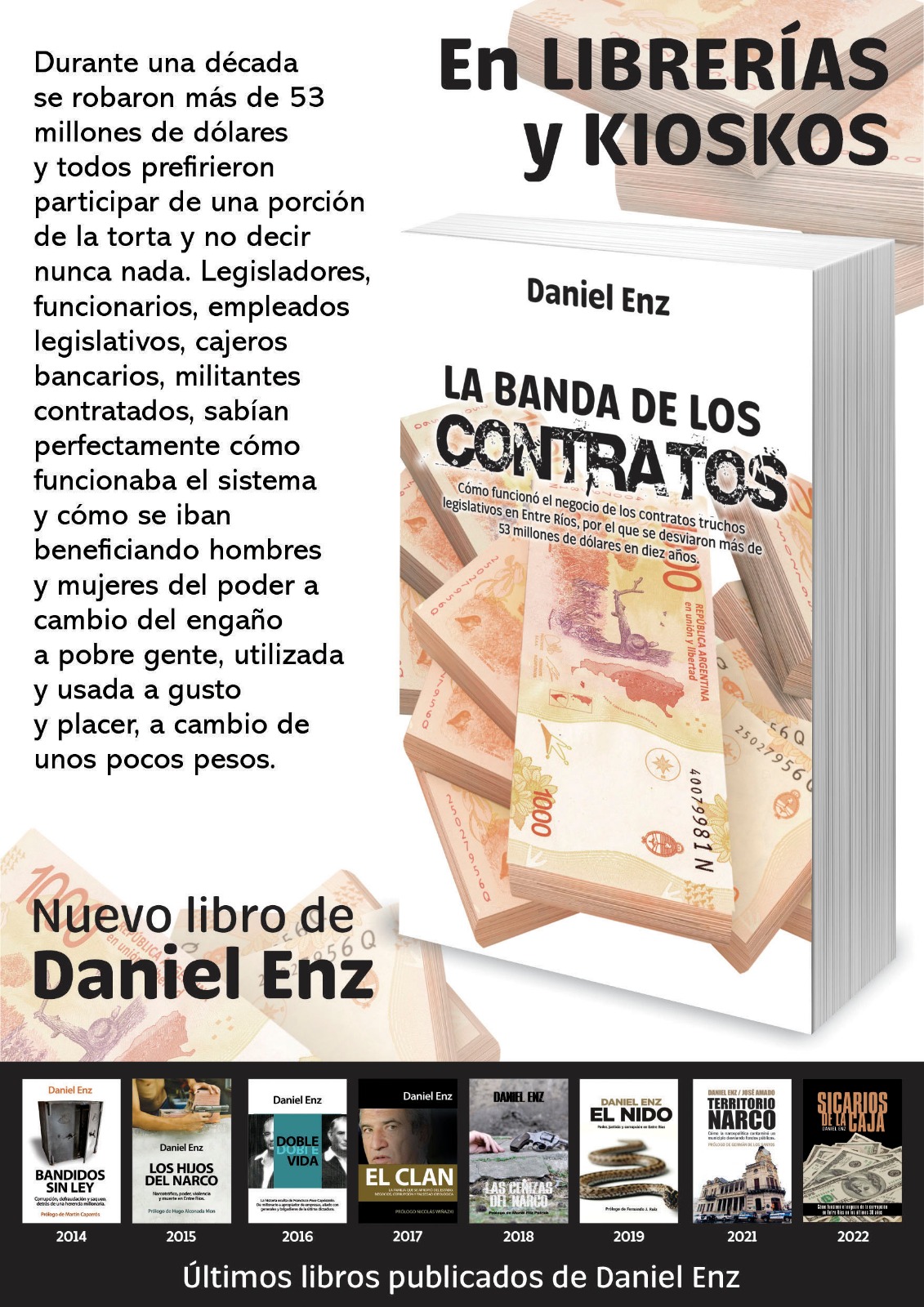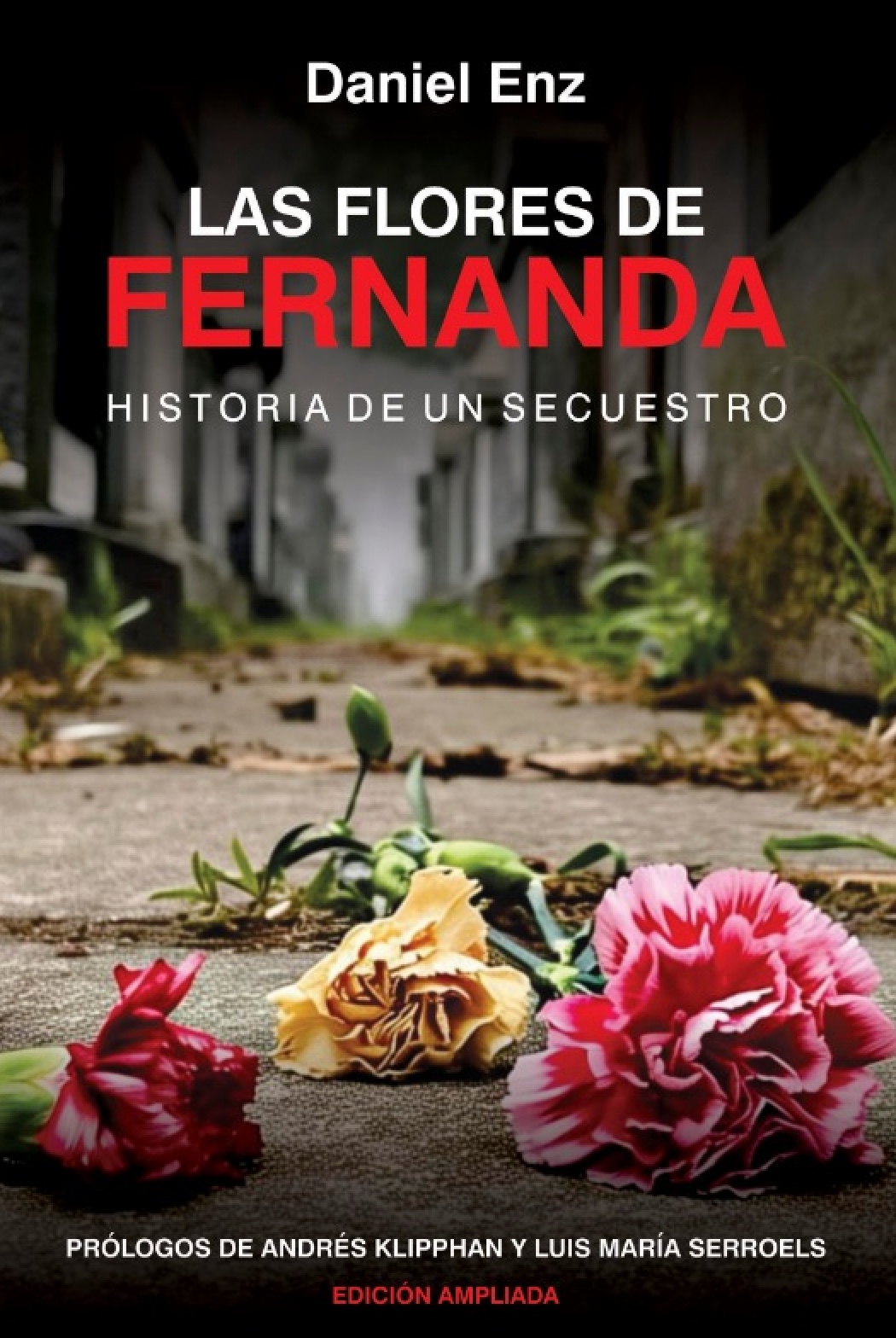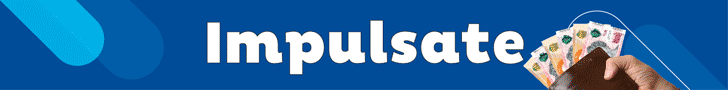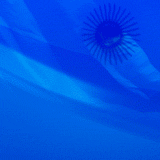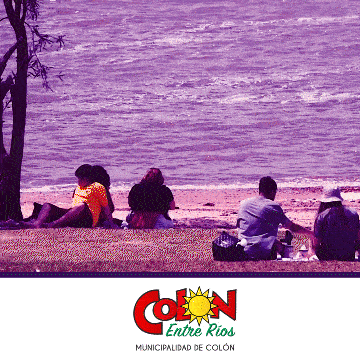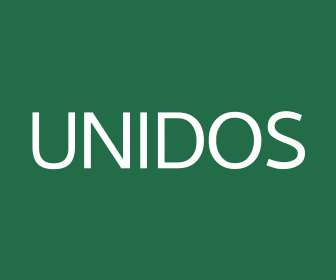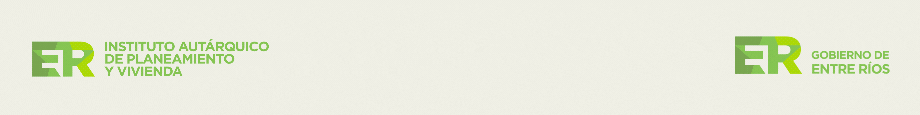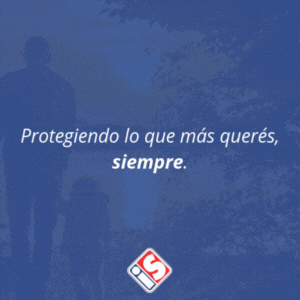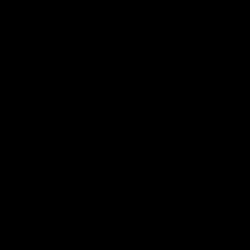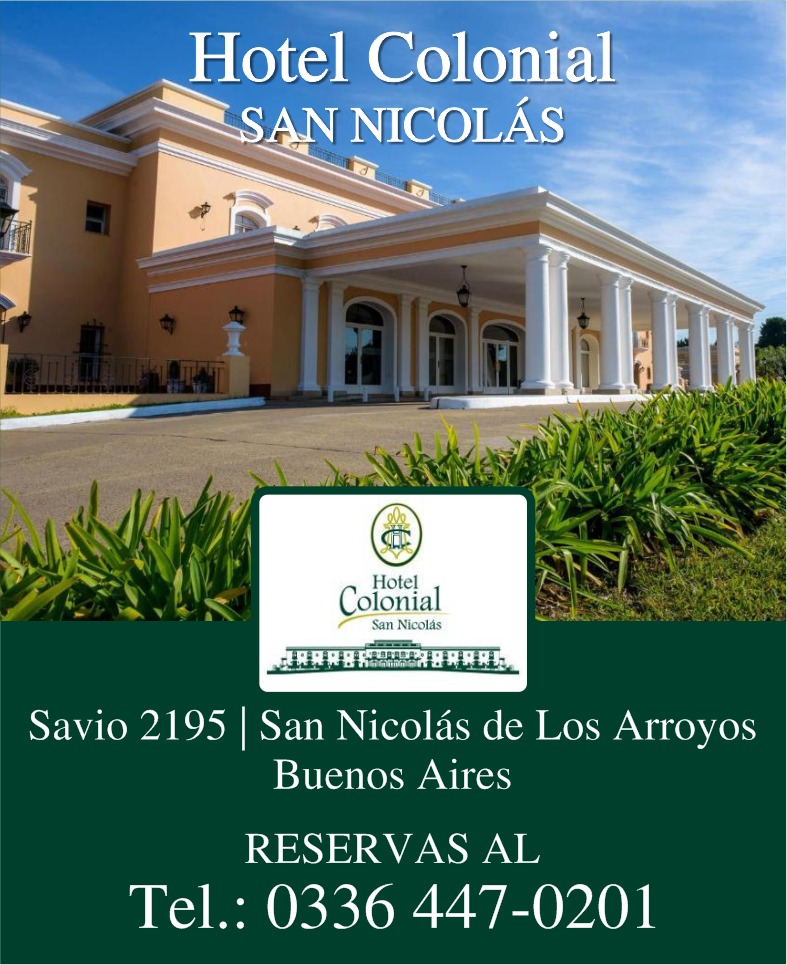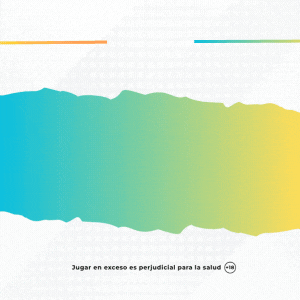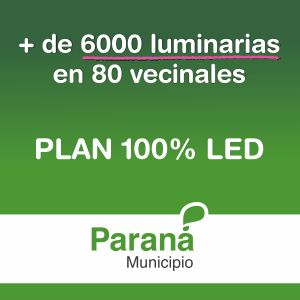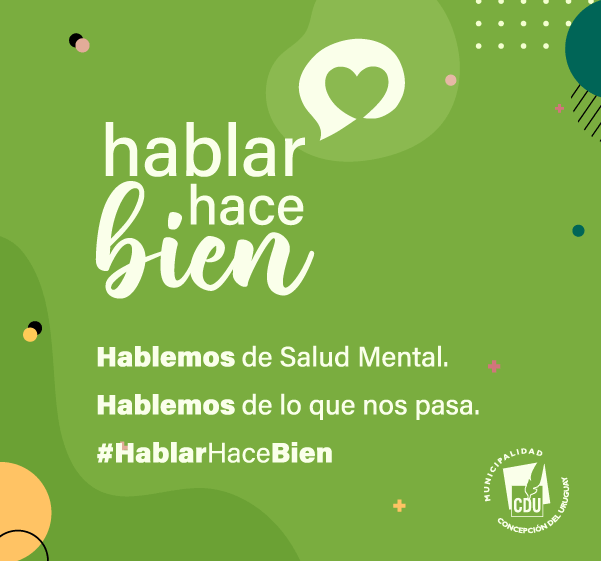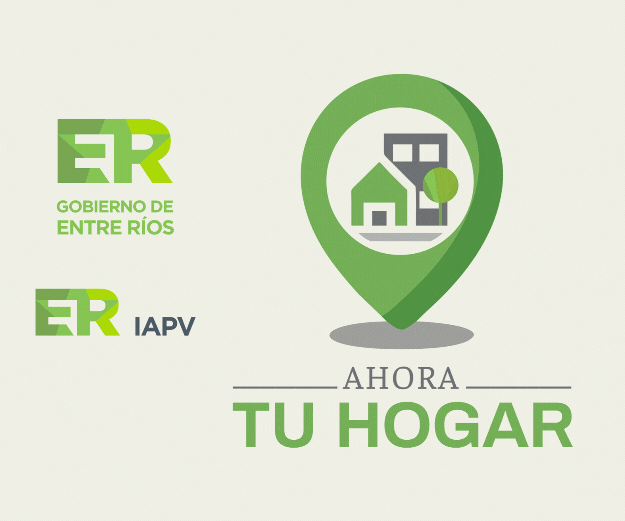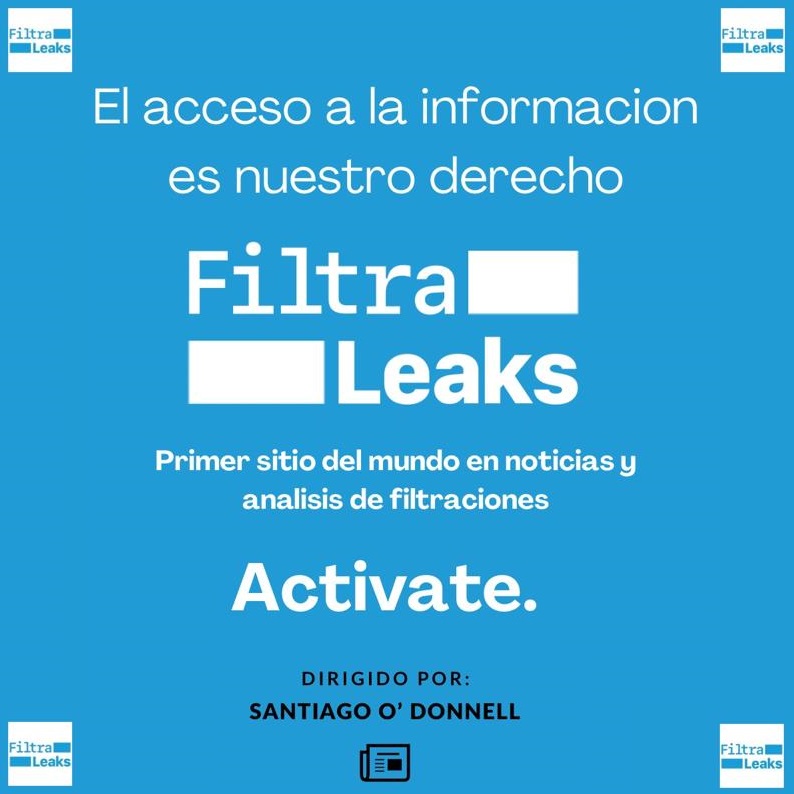La codicia que seca el río

Jorge Riani
Un periodista de la CNN los calificó como “la mafia de la pesca”. El revuelo fue tal que los legisladores salieron a aprobar leyes a las que luego aplicaron la inyección del sueño eterno. Los frigoríficos instalados en las costas entrerrianas y santafesinas del río Paraná, venden más de 15 millones de sábalos por año. No tienen ni un solo empleado entre el grupo de capturadores de piezas que luego venden en los mercados de tres continentes. Mientras los biólogos advierten que se seca el río, los militantes proteccionistas denuncian que los frigoríficos explotan sin miramientos el recurso ictícola y sacan ganancias del estado de pobreza general. “Convierten a los pobres en piqueteros que reclaman por ellos”, denuncian desde la Fundación Proteger. La riqueza agotable del río, la pasividad social de la costa paranaense, la ineficiencia de los gobiernos provinciales y las mentiras de los organismos federales juegan en favor de un grupete de “empresarios” que lucran con el futuro del río.
“No son empresarios”. La sentencia obliga a escarbar en razones y entonces salta que convierten bienes colectivos en la materia prima de sus riquezas. Trafican con el estado de pobreza, tienen una extraordinaria planta de personal en negro y no dudan en sembrar el camino de obstáculos para distraer el arribo a una política que, de una buena vez, sirva para cuidar la fauna del río Paraná.
“No son empresarios”. La frase la lanza sin titubeos el director general de la Fundación Proteger, Jorge Cappato, y alude a los dueños de los cuatro frigoríficos enclavados en la costa entrerriana y los 12 en el territorio santafesino.
En Entre Ríos hay cuatro frigoríficos que acaparan y exportan a varios países del mundo el sábalo entrerriano: Epuyén SA, Pescanor SRL-Lyor Pesca, Curimbá y Lyon City SA, este último situado en la ciudad de Diamante y los restantes en Victoria. Casi todas las empresas están en manos de hombres de negocios de Mar del Plata, incluso uno de los empresarios pesqueros que desembarcó en las costas del Paraná, quedó involucrado con la Operación Langostino. Se trata de uno de los operativos de mayor envergadura por el cual se descubrió la exportación de droga en peces de mar.
“Ni empresarios ni pescadores”
“Me niego a que la sociedad les otorgue a estas personas el título de empresarios, en referencia a los dueños de los frigoríficos”, insiste Cappato en diálogo con ANALISIS. Para el responsable principal de la ONG -referencia obligada al momento de aludir al drama de la destrucción de fauna ictícola-, la situación obliga a redefinir nomenclaturas y conceptos. Porque de igual manera en que se niegan a llamar “empresarios” al sector más beneficiado del negocio, no acepta denominar como “pescadores” a quienes integran ese ejército de captura de peces, armados con sus redes que desafían las letras moribundas de las leyes”.
Según Cappato, “no son pescadores los que se encargan de la parte extractiva del producto; muchos son desocupados o subocupados a quienes los frigoríficos les dan lanchas y redes para que trabajen para ellos”. Para el dirigente de Proteger, la diferencia está en que el pescador artesanal cuida el recurso, con la conciencia de que debe servirle para su sustento a futuro también. “Los pescadores artesanales del Chaco, por ejemplo, son muy conscientes y cuidadosos y por eso dicen que el recurso no se negocia”, apunta.
El sábalo entrerriano, por el mundo
La falta de estadísticas serias juega en favor de quienes se privilegian con la amenaza de convertir al río en un curso de agua sin vida animal. Según los datos que revela el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), la exportación de sábalos extraídos del Litoral argentino alcanza las 37.000 toneladas. El dato oficial colisiona de lleno con el número que revela desde su organismo oficial de difusión el gobierno de Colombia. Según esta fuente, sólo a ese país llegan anualmente 35.000 toneladas del codiciado pez plateado del río Paraná.
Para comprender la dimensión del error en la información oficial argentina, hay que señalar que Colombia es sólo uno de los países compradores del fruto ictícola extraído por pescadores entrerrianos y santafesinos. Además, los frigoríficos están vendiendo el producto a Bolivia, Brasil, Nigeria, Angola, Jordania, Chile, Perú, Rusia y quizás algún otro mercado que pueda quedar escondido en la falta de datos.
“Los volúmenes de exportación de sábalo son impresionantes. En muchos mercados se los vende con el nombre de bocachico, porque así se conocía a un pescado que en Colombia desapareció por las represas. En Bolivia lo venden como sábalo del Pilcomayo pero, en realidad, son extraídos del Paraná por los capturadores entrerrianos y santafesinos, y luego constituyen el 70 por ciento del mercado boliviano”, afirma el director general de Proteger. Según el dirigente de la ONG, en Brasil la pesca del sábalo está prohibida, pero no el consumo. ¿La solución? Sencilla: se saca del Paraná.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)