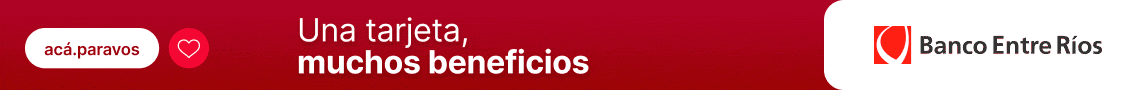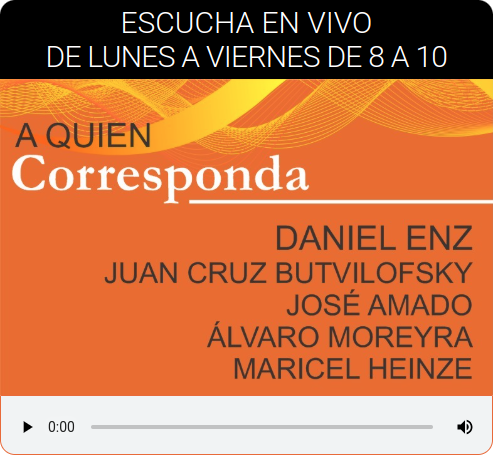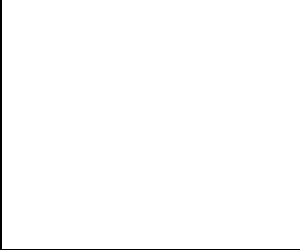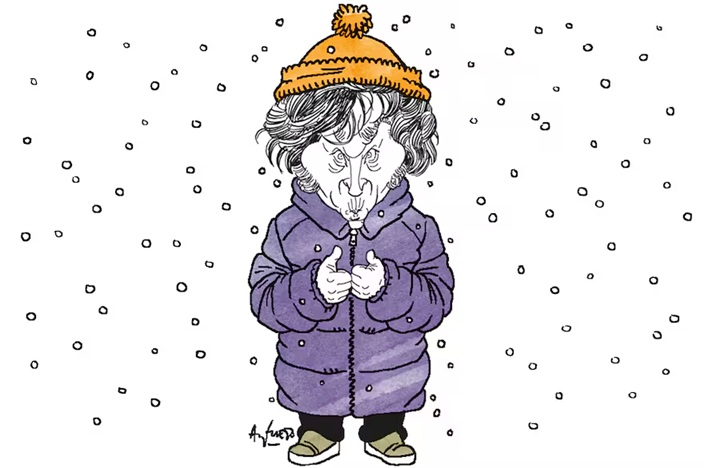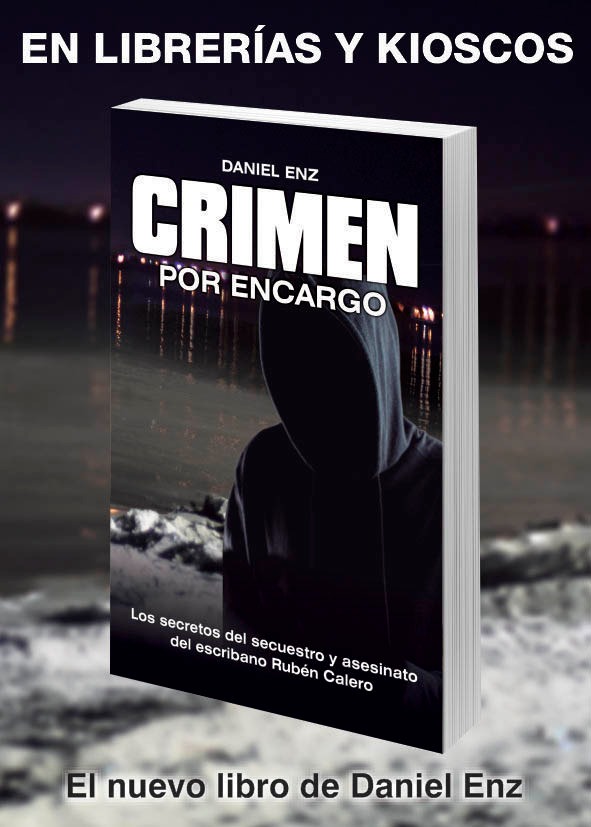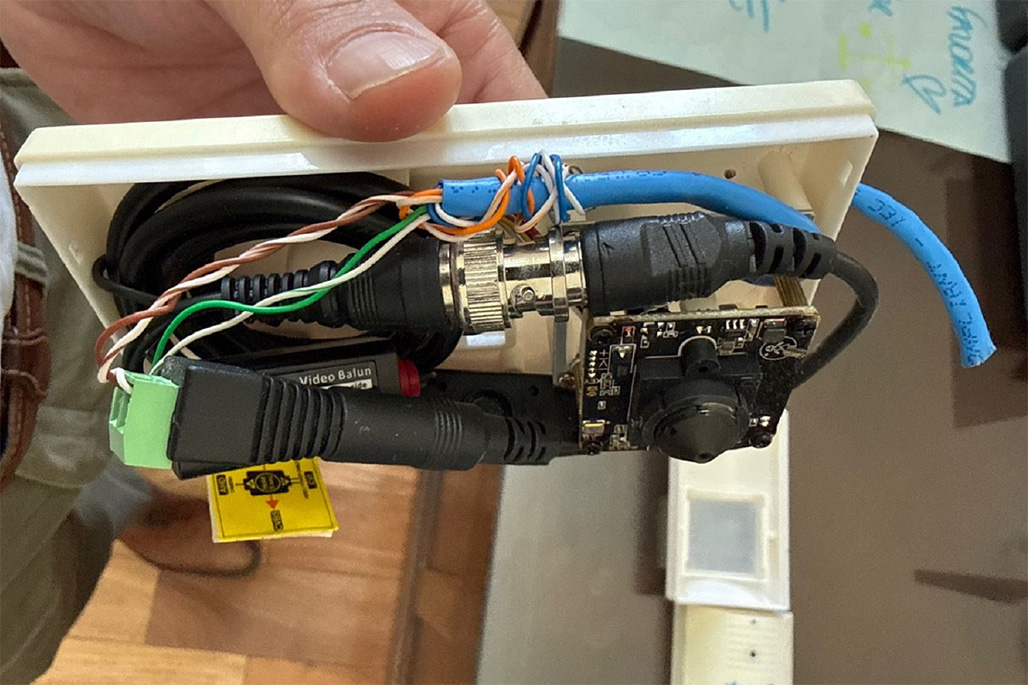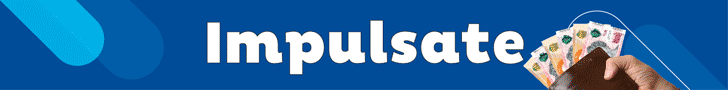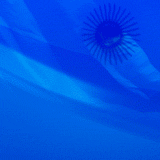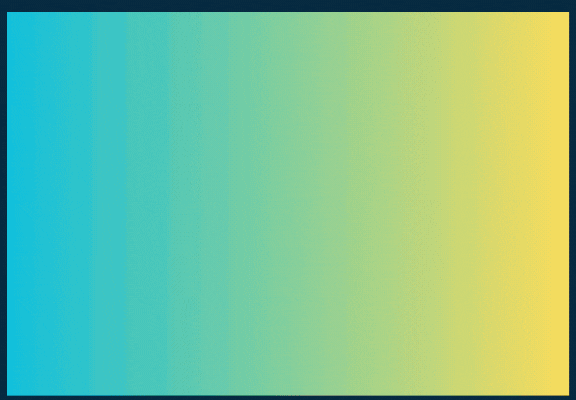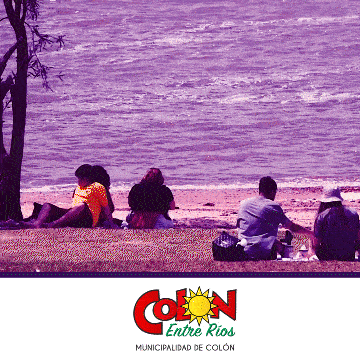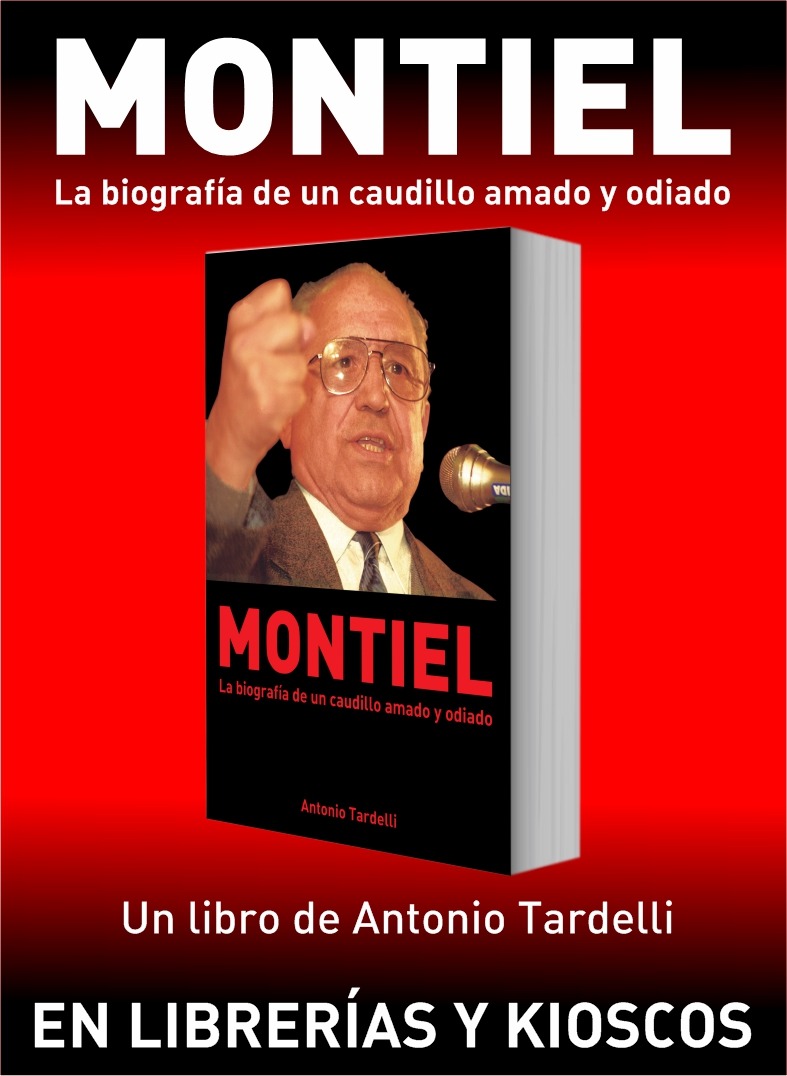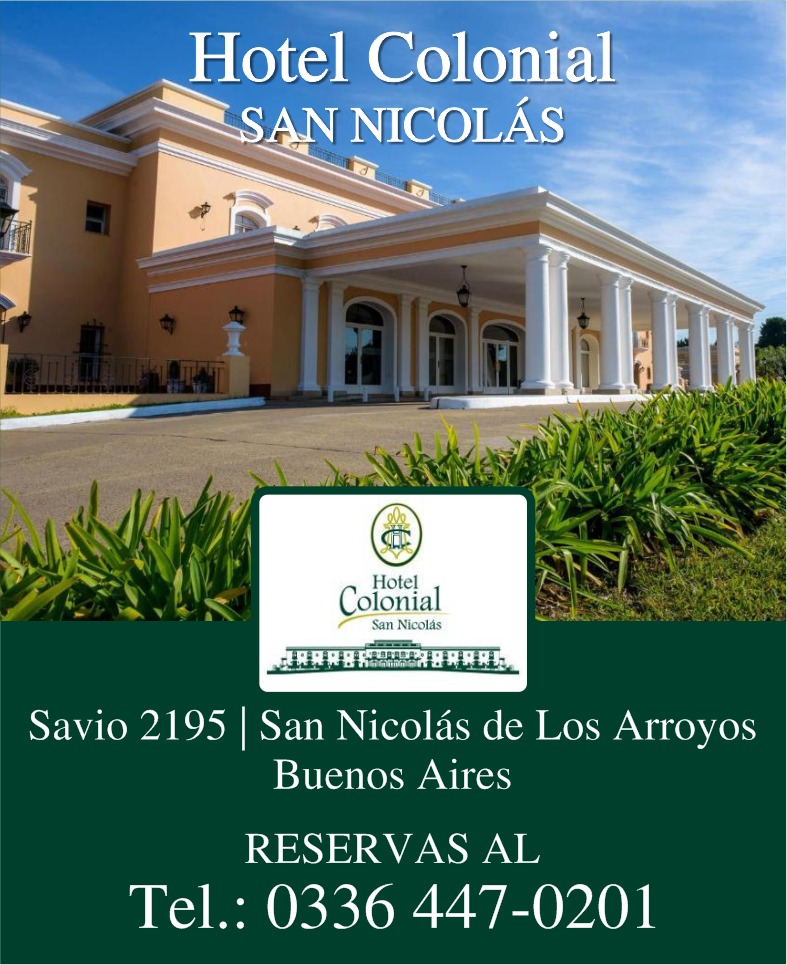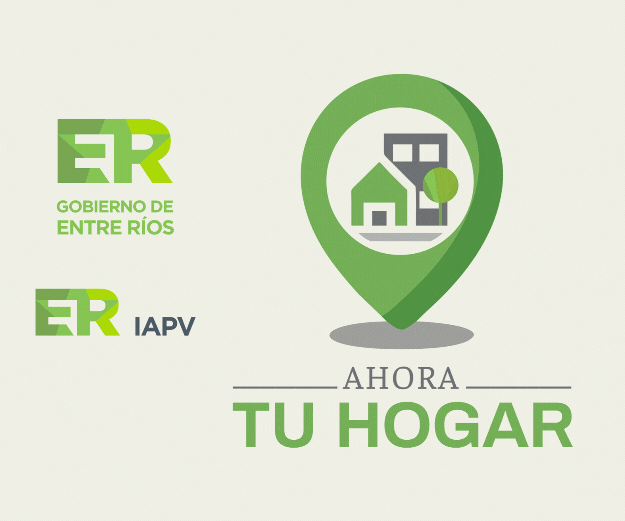Logros a la altura de la autoestima

Antonio Tardelli
Un informe publicado en las últimas semanas expresa descarnadamente qué lejos queda el confort (y mucho menos que eso) para un sector considerable de la población. Más de 800.000 familias del Gran Buenos Aires residen en villas, lo que comporta un crecimiento del 16 por ciento respecto de las cifras de 2001. El trabajo, titulado “Un techo para mi país”, pasa en limpio: el guarismo quiere decir que 2 millones de personas se encuentran en situación de hacinamiento. Muchos de esos pobladores viven cerca de un basural o de un arroyo contaminado. De ellos, el 83 por ciento carece de conexión a una red de gas. Son postales de la Argentina subterránea, la que no se deja ver tan fácilmente a la hora de los balances de gestión.
Es un escándalo, por donde se lo mire. Más aún, si la realidad es considerada como fotografía. En cambio, con algo de razón, los defensores del gobierno, tras ocho años de mandato y en las vísperas de otros cuatro, propondrán mirar la realidad como película: secuencia tras secuencia. Apelarán al transitado argumento de la herencia recibida, de la Argentina venida a pique a comienzos de siglo y enumerarán las tres o cuatro medidas que, en esa línea argumental, esbozan un rumbo dirigido a revertir las situaciones de exclusión.
Como fuere, los números –si es que no alcanzan ojos que, aunque carentes de respaldo estadístico, pueden mirar con alguna sensibilidad– corroboran que las importantes tasas de crecimiento de los últimos años, las que le permiten decir a la Presidenta de la Nación que la economía se expandió como nunca antes a lo largo de toda la historia nacional, son estériles para quienes sumergidos están en una pobreza consolidada. No es para todos la cobija, diría el recuperado Arturo Jauretche hablando de un momento en el que algunos de sus exégetas ocupan espacios de poder y lo citan con frecuencia.
Estos registros son en sí mismos una acusación. El poder no puede alegar que desconoce la miseria. Muy por el contrario: trabaja con ella. Opera en ella. La pobreza es el hábitat de la política territorial. Quien desempeña funciones estatales convive con ella. Allí van dirigidas muchas de las políticas que aplica la gestión pública, hecho evidente que por sí solo no habla de justicia ni de eficacia. El punto es que la pobreza no es desconocida para la política. Ni para los opositores, que en muchas ocasiones alegan desde el pretendido lugar de representantes de quienes la padecen, ni para los que gobiernan. No es un asunto extraño. Veintisiete años después de la reinstauración del Estado de Derecho la persistencia de la pobreza estructural marca el sentido de las políticas o el fracaso de las gestiones. No hay más alternativas; una cosa o la otra. Se aplican políticas que multiplican la miseria o se fracasa en las líneas que supuestamente atacan el problema. La pobreza, así, es una decisión política o el fracaso de la política. Una de dos.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)