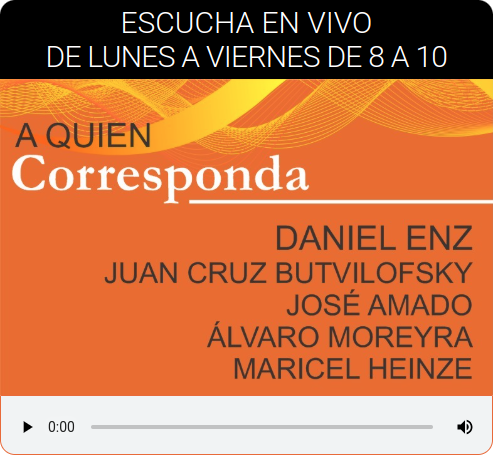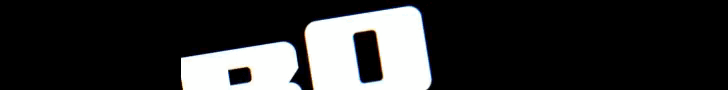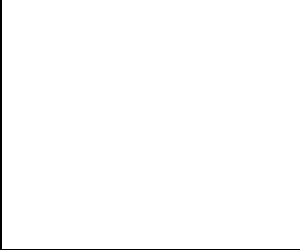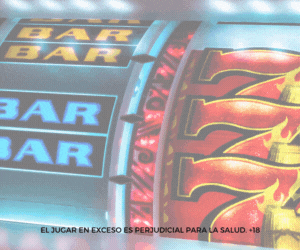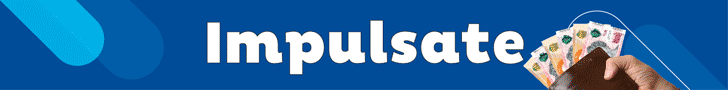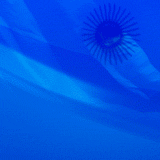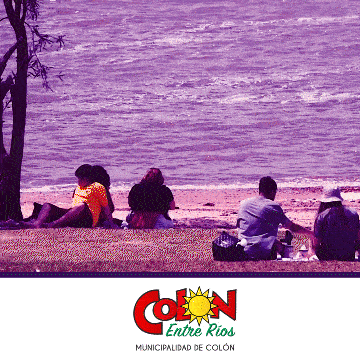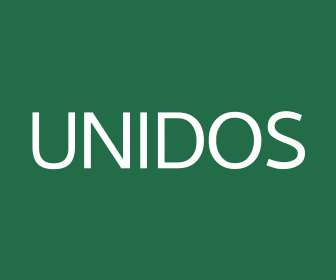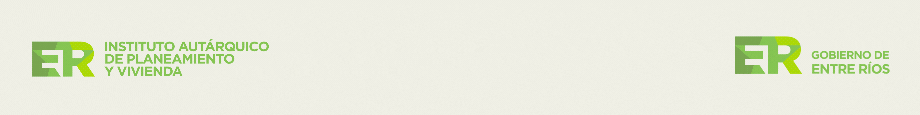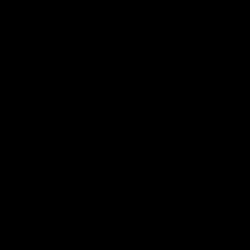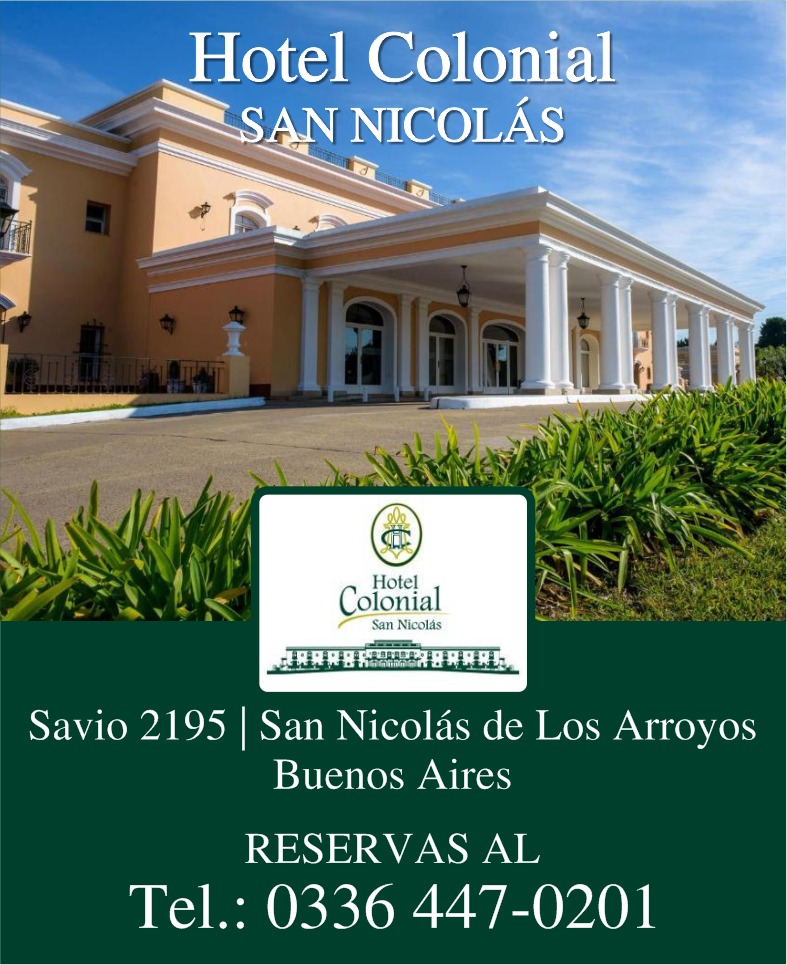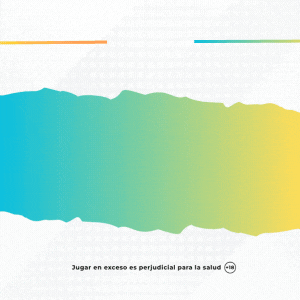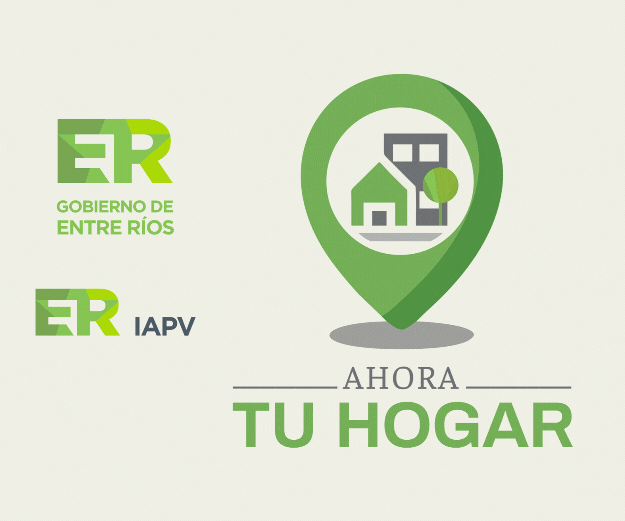No tiene arreglo

La del título es la frase descorazonadora que mi padre —judío acriollado entrerriano— repetía cuando se le pedía opinión sobre el interminable conflicto palestino-israelí. Estas líneas están escritas desde esas coordenadas: el de un judio entrerriano laico para el que la Tierra Prometida es donde estemos dispuestos a convivir, es decir que puede ser cualquier lugar del planeta, y no especialmente ninguno de sus pedacitos. Por más leyendas que sostengan lo contrario.
Américo Schvartzman
Mi padre era un judío acriollado. O un criollo judío. No un gaucho judío de los que retrató su admirado Gerchunoff. Aunque se crió en General Campos, por entonces un pequeño pueblo de la provincia de Entre Ríos. Mi viejo, Pablo, nunca aprendió a tomar mate, a hacer asado o a montar a caballo. Un criollo viejo le enseñó a putear en ídish, Pedro Monzón, capataz en el Almacén de Ramos Generales que mi abuelo tenía allí hace un siglo. Monzón había trabajado años con gauchos judíos y hablaba mejor que nadie aquella lengua europea mezcla de alemán y hebreo (y algo de eslavo), lengua madre de los judíos de la Europa Oriental, que fascina a algunos lingüistas y que hoy está en extinción.
Mi viejo fue el primero de su familia (una veintena de judíos que emigraron desde Ucrania) nacido en la Argentina. Vio con asombro y esperanza surgir el Estado de Israel. Participó de todas las campañas para reunir fondos para el flamante Estado, aquel que daría al fin un “hogar nacional” a todos los judíos del mundo. Publicó durante varios años Ha-Or (La Luz), una voz judía en el Litoral. Allí militó el sionismo optimista de aquellos tiempos, con fervor y algo de ingenuidad. Y vio partir hacia Palestina a jóvenes idealistas (muchos de ellos entrerrianos) que con sus propias manos construirían la “Eretz Israel socialista”, la patria igualitaria donde no solo no había persecución, sino que tampoco habría explotadores ni explotados.
DE DAVID A GOLIAT
Mi viejo siguió atentamente cada uno de los conflictos bélicos que aquel pueblo perseguido durante siglos sorteó exitosamente para consolidarse como Estado. Ese joven Estado por entonces generaba múltiples simpatías, como no podía ser de otro modo después de la catástrofe de la Shoah. Entre esas simpatías, la de las izquierdas que ponían como ejemplo de utopía posible los “kibutz”, las comunidades igualitarias de producción agrícola que parecían poner en pie un modelo social diferente.
También presenció no sin asombro cómo ese Estado joven, hasta entonces un débil y conflictuado David, pasó a convertirse para esas mismas izquierdas en una especie de Goliat. La simpatía de pronto pasó a ser repudio y a alentar analogías con el apartheid sudafricano. O en las versiones más extremistas, con el mismísimo nazismo.
(Más información en la edición gráfica de la revista ANALISIS, edición 1145, del día 26 de octubre de 2023)