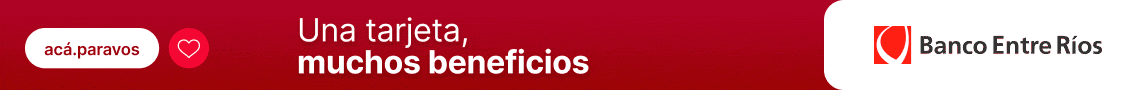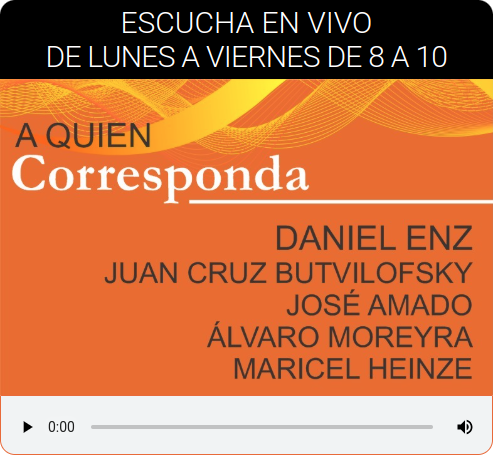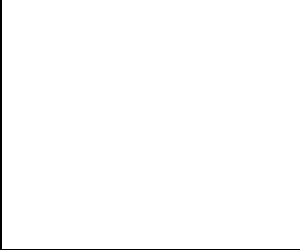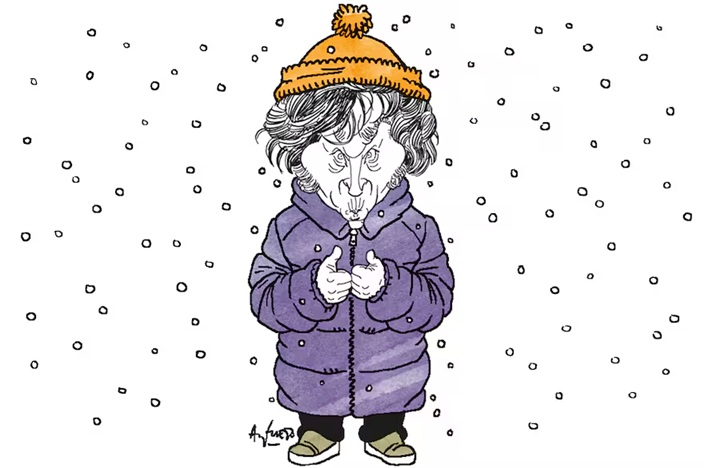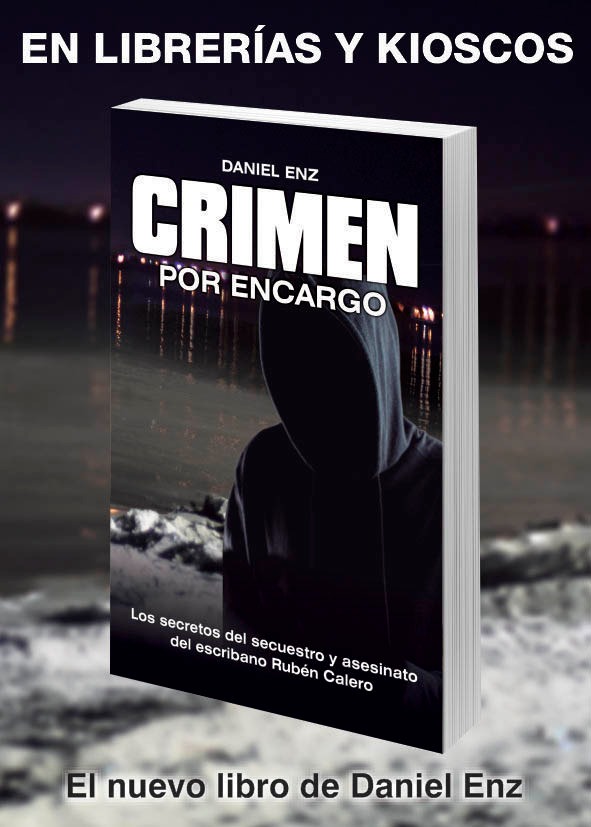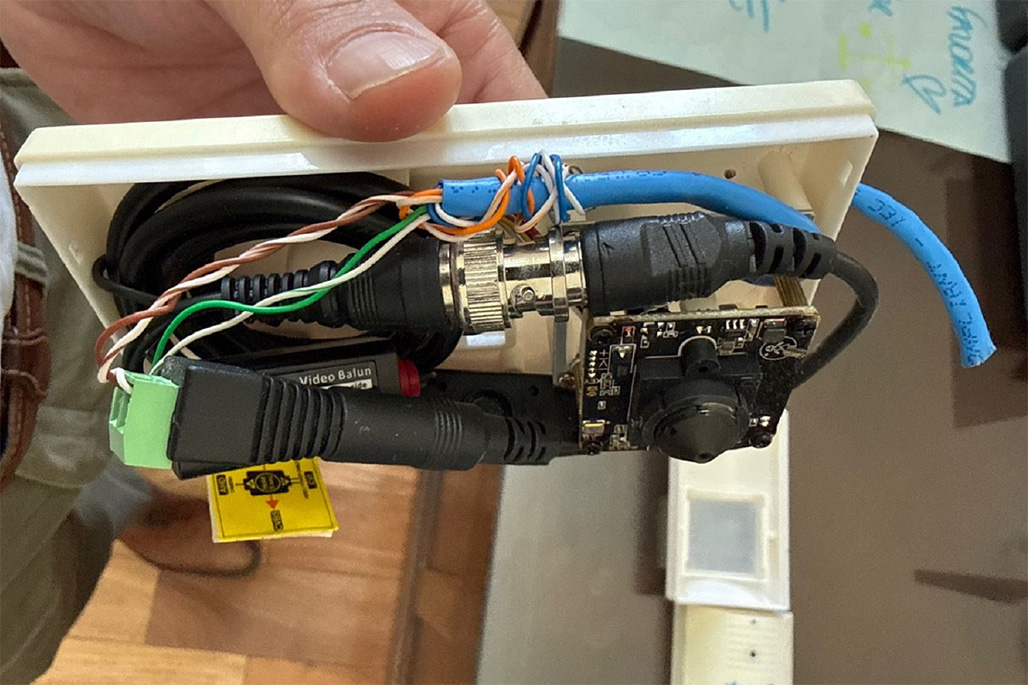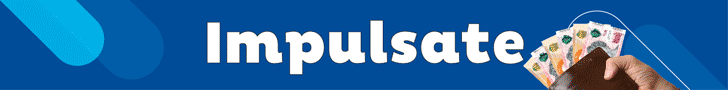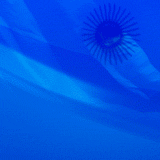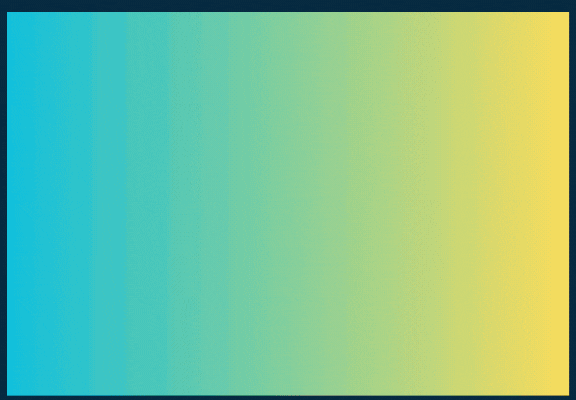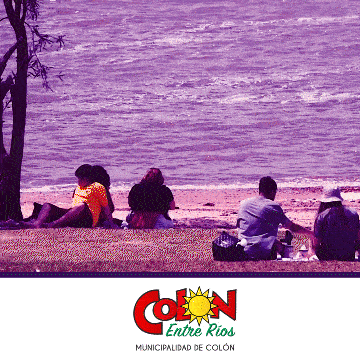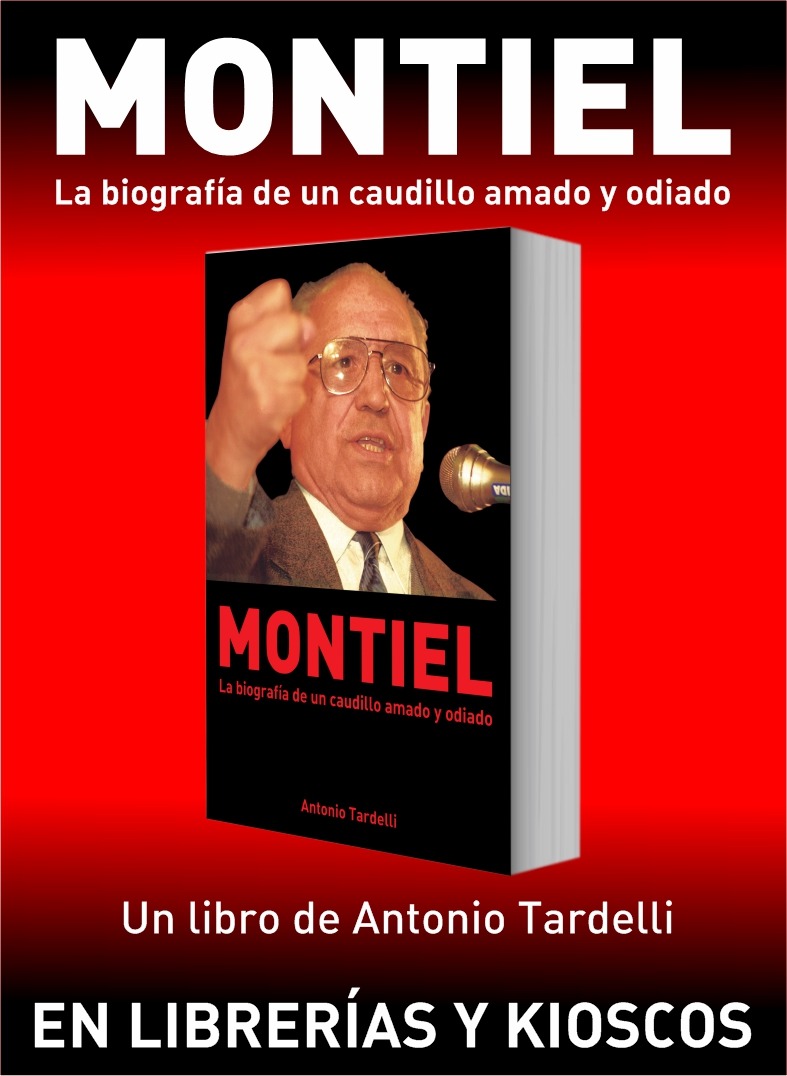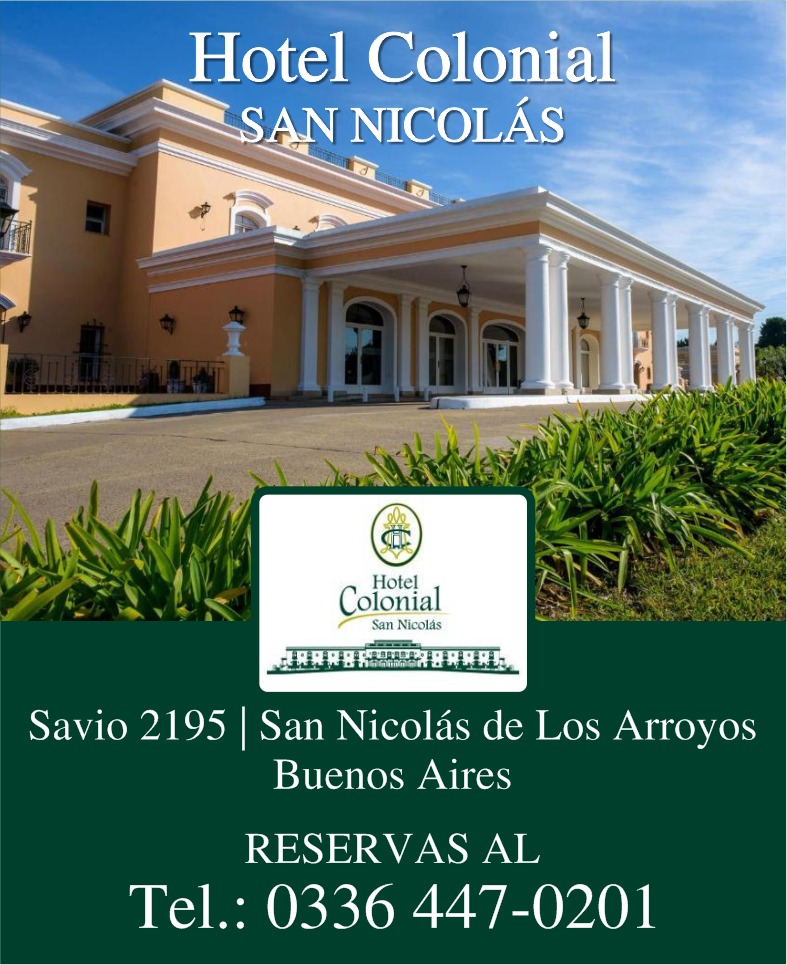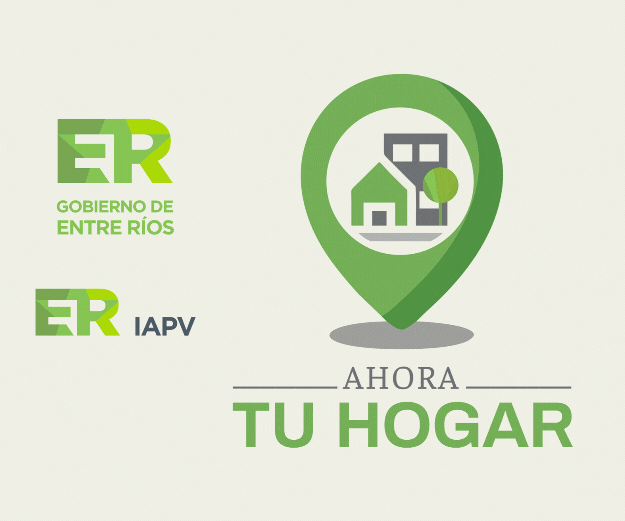Una parte de lo que nos pasó

Los periodistas Diego Cabot y Francisco Olivera (ambos del diario La Nación), acaban de publicar el libro Los platos rotos, de Penguin Random House Grupo Editorial Argentina. El nuevo trabajo muestra cómo se transformó el Estado argentino en diez años de kirchnerismo: de moderno y expansivo a elefantiásico, ineficiente y corrupto estatal donde el agua, el gas, el petróleo, la electricidad, los teléfonos, las rutas, las autopistas y las telecomunicaciones se volvieron botines políticos. En esta edición de ANALISIS, un anticipo del libro.
Por Diego Cabot y Francisco Olivera
—Déjenme dormir esta noche con él.
Era el más íntimo de los velorios. La presidenta había pasado ya varios minutos en soledad al lado del cuerpo de su marido, Néstor Kirchner, pero necesitaba un buen tiempo más para despedirse. En la planta baja, alrededor de esa escalera de caracol que conducía al cuarto de ambos, varios colaboradores, todavía en estado de shock, daban vueltas sin sentido, entre la confusión y cierto temor a incomodar a la jefa de Estado. Era el 27 de octubre de 2010. El santacruceño acababa de morir de un paro cardiorrespiratorio, y la escena final, desgarradora, permitía además desmentir varios mitos: más que la sociedad política de la que siempre se había hablado, Néstor y Cristina Kirchner eran un matrimonio que se profesaba afecto, admiración e incluso dependencia psicológica.
Cuando se desplomó sobre una mesa de luz —el golpe le provocó
una herida profunda en el rostro— Kirchner estaba con el atuendo
con que solía dormir: camisa, calzoncillos, medias. En un esfuerzo
desesperado, su mujer lo había subido a la cama. Fue entonces
trasladado de urgencia, en ambulancia, hasta el hospital de El
Calafate, donde se le aplicaron ejercicios de reanimación. “No me
podés hacer esto, no me dejes”, decía Cristina, aferrada a sus pies.
Pasados tres cuartos de hora, ella misma le preguntó a Luis
Buonomo, titular de la Unidad Médica Presidencial, cuánto tiempo
era aconsejable un proceso semejante sin dejar secuelas serias.
—Cinco minutos —contestó el médico.
La presidenta se convenció de que ya no había nada que hacer.
—Déjenme sola con él —ordenó.
Salieron todos. Antes de irse, uno de los médicos tapó con una
sábana el rostro de Néstor Kirchner y recibió de ella un reto
memorable.
Mientras tanto, Oscar Parrilli, secretario general de la Presidencia,
recibía de los secretarios presidenciales la orden de ir preparando
los aviones para el velorio y el entierro. Llevaron el cuerpo a la casa
del matrimonio y, en la intimidad del cuarto, sobrevino aquella frase
del comienzo:
—Déjenme dormir esta noche con él.
Algunos kirchneristas, como Aníbal Fernández y Julio de Vido,
empezaron a llegar y poblaron la planta baja. También estaban
Parrilli y Héctor Icazuriaga, jefe de la Secretaría de Inteligencia.
Recompuesta y con la situación ya asumida, la presidenta se dirigió
por fin a María Angélica Bustos, su fiel ama de llaves.
—Cuca, ponele la mejor ropa que tenga.
Bustos vistió el cuerpo. No fue fácil bajarlo, entre varios, por la
escalera de caracol. Tampoco meterlo en el cajón: se había
subestimado la estatura del ex presidente. Entonces, intervino
Parrilli.
—Sáquenle los zapatos.
Y así lo llevaron. Los funcionarios se iban notificando el uno al
otro. Muy temprano, Javier Grosman, director ejecutivo de la Unidad
Bicentenario, le había oído la noticia a un periodista del diario Perfil
que cubría en Río Gallegos el desarrollo del Censo Nacional 2010,
previsto para ese día. Cuando llamó a Juan Manuel Abal Medina
para constatarlo, solo recibió por respuesta un llanto del otro lado de
la línea.
—Ya está, no te preocupes, Juan Manuel. Entendí.
El rol de Grosman, un productor profesional al que el kirchnerismo
le debe éxitos comunicacionales como Tecnópolis o los festejos por
el bicentenario de la patria, es aquí relevante porque fue él quien se
encargó de la organización del velorio, que se pensó inicialmente en
el Congreso y se concretó en la Casa Rosada ante una multitud que
hizo cuadras de fila para despedir a Kirchner.
Ya en el avión hacia Buenos Aires, la jefa de Estado, que
custodiaba el cajón junto con su hijo, Máximo, le avisó por teléfono a
Florencia, la otra hija del matrimonio, que volviera inmediatamente
desde Estados Unidos.
—Papá no está bien —atenuó.
En realidad, la salud de Kirchner ya había dado varios avisos. En
septiembre de 2007, durante una visita a Nueva York para la
Asamblea de las Naciones Unidas, el entonces jefe del Estado tuvo
un episodio que asustó a su mujer y al resto de la comitiva: se
quedó inmóvil por unos instantes en la habitación del hotel, sin
reaccionar, pese a los intentos de quienes lo acompañaban.
Desesperada, Cristina pidió ayuda a los gritos y, con notable manejo
de la situación, uno de los secretarios privados empezó a darle al
presidente golpes en el pecho hasta hacerlo volver en sí. Cuando se
despertó, confundido, Kirchner fustigó a su auxiliar:
—¿Qué hacés, boludo? Soltame, ¿no ves que estoy en bolas?
El incidente lo obligó a perder un día y a cancelar reuniones de
aquella visita de Estado para hacerse estudios médicos. Allí, los
especialistas le dieron la primera gran advertencia: tenía que cuidar
su salud.
No se cuidó en la medida en que lo requería la gravedad del
problema. En adelante, ya en la Argentina, Buonomo fue testigo de
al menos otros dos sustos similares, que socorrió en secreto
mediante la aplicación de una medicación. A Kirchner solía
dormírsele el brazo izquierdo, pero había decidido privar a Cristina
de estas preocupaciones, de las que solo era testigo Juan Francisco
“Tatú” Alarcón, uno de sus secretarios privados.
Un día, Alarcón deslizó entre sus íntimos esa duda gravitante para
su trabajo: ¿tenía la obligación de transmitirle todo esto a la familia
presidencial? ¿Qué hacer? Después de consultarlo, puso al tanto a
Cristina, que enseguida le reprochó a su marido habérselo ocultado.
Kirchner estalló de ira contra Alarcón, quien esta vez recibió el
inesperado respaldo de “la Doctora”, como le siguen diciendo a la
presidenta en ese núcleo.
—Ellos te cuidan, como vos querés que mis secretarios me cuiden
a mí —lo reprendió ella.
Vistos en el tiempo, estos anticipos deberían ahora quitarle
sorpresa al desenlace. Aunque ese pequeño círculo santacruceño
no se haya repuesto todavía del shock.
Desde el punto de vista político, la muerte de Kirchner
desencadenó además un fervor inesperado que parte de la
militancia juzgó fundacional y que, un año después, junto con una
explosiva recuperación en la actividad y el consumo, contribuyó
probablemente a la demoledora reelección de Cristina Kirchner en
las urnas, con un 54% de los votos. El entusiasmo se expresó tanto
hacia afuera como hacia adentro de ese círculo de santacruceños
ensimismados, desconfiados y, por consiguiente, ásperos en el trato
con todos los sectores.
“Déjenme un segundo”, ordenó Parrilli, una vez dispuestas las
directivas para desalojar el recinto de la Casa Rosada y emprender
la caravana por las calles de Buenos Aires hacia el Aeroparque
Metropolitano. Desde allí se iba a llevar el cuerpo al mausoleo de
Río Gallegos.
Eran casi las 13 y Parrilli hizo silencio. Los que se habían
quedado hasta el último momento —Carlos López, hombre de
confianza del funcionario; Flavio Riquelme, administrador de
Servicios Generales de la Secretaría de la Presidencia, y Grosman
— empezaron a apartarse de la escena. Parrilli apoyó entonces su
mano en el cajón y conversó, en voz alta y durante un buen rato,
con el cuerpo de Néstor Kirchner.
Es difícil entender el kirchnerismo sin esa ceremonia casi
religiosa. Un proyecto que apareció en el plano nacional casi por
casualidad, allá por 2002, cuando Eduardo Duhalde buscaba un
candidato capaz de derrotar a Carlos Menem en las elecciones
presidenciales de 2003, pero que adquirió estética y épica propias
en 2008, al ritmo de la caja estatal, luego del conflicto agropecuario
y con el advenimiento de gran parte del progresismo militante. Una
impronta que no solo logró la adhesión de una porción importante de
la clase media, sino también, desde la óptica económica, un cambio
radical en la relación entre el Estado y las empresas privadas.
“Vengo a proponerles un sueño”, leyó Néstor Kirchner, e inmortalizó
la frase.
Era el 25 de mayo de 2003, la Plaza de los dos Congresos
rebosaba de optimismo y el santacruceño asumía ante la Asamblea
Legislativa. El peronismo, actor decisivo en la caída del gobierno de
Fernando de la Rúa, parecía por una vez cohesionado y convencido
de un proyecto común. Casi no había grietas ideológicas. Eduardo
Camaño, presidente de la Cámara de Diputados, corrió hasta la
banca de la ex cavallista Fernanda Ferrero y la disuadió, a tiempo,
de lo que él y el partido habrían juzgado un papelón: desplegar un
cartel contra la presencia de Fidel Castro, que miraba desde el palco
junto con los presidentes Hugo Chávez y Luiz Inácio “Lula” da Silva.
Camaño agarró el cartel, lo puso bajo el saco abrochado y lo
mantuvo con el brazo.
Eduardo Duhalde, que había elegido a dedo a su sucesor
después de evitar elecciones internas en el peronismo, era otro de
los homenajeados. “¡Te vas como un campeón, cabezón!”, le
gritaron desde lejos, y el recinto volvió a ovacionarlo.
Kirchner pronunció entonces un discurso moderado y sin
agresiones. “Venimos desde el sur del mundo y queremos fijar, junto
a ustedes, los argentinos, prioridades nacionales y construir políticas
de Estado a largo plazo para, de esa manera, crear futuro y generar
tranquilidad. Sabemos adónde vamos y sabemos adónde no
queremos ir o volver.”
Había llegado con una sonrisa, acompañado por sus hijos y por
su mujer, la entonces senadora Cristina Fernández. Era un día
histórico. Pocos imaginaron entonces que se inauguraba un proceso
de transformaciones múltiples y una sola constante: el manejo
vertical de un poder que no saldría del matrimonio. Una exitosa
sociedad política que ya desde Santa Cruz, años antes, trataba al
poder como bien ganancial. En esa mesa pequeña e inexpugnable
se confundieron desde entonces la república, el gobierno, el partido
y la familia. Solo había que tener los votos y, con ellos, todas las
herramientas del Estado.
El kirchnerismo empezó así a manejar el país. Fue el inicio del
proyecto político más largo de la historia argentina. Cuenta Alberto
Fernández que, a poco de asumir, Kirchner lo mandó reunirse con
los principales intendentes del conurbano bonaerense. El jefe de
Gabinete, que presidió aquel encuentro, les dijo entonces a todos:
“Este es un proceso para gobernar veinte años. O están con
nosotros o contra nosotros. No hay otra opción”.
Hay gestos sutiles, imágenes, palabras soltados casi por
formalismo que, vistos en perspectiva, pueden ahora cobrar cabal
significación. Ese 25 de mayo, antes de hacer un breve malabar con
el bastón presidencial que recibía de Duhalde y provocar una
risotada de admiración en Cristina, Kirchner pronunció 29 veces la
palabra “Estado”. “Por mandato popular, por comprensión histórica y
por decisión política, esta es la oportunidad de la transformación, del
cambio cultural y moral que demanda la hora. Cambio es el nombre
del futuro”, dijo, y repitió varias veces la última frase. “Concluye en la
Argentina una forma de hacer política y un modo de cuestionar al
Estado. Colapsó el ciclo de anuncios grandilocuentes, grandes
planes seguidos de la frustración por la ausencia de resultados y
sus consecuencias: la desilusión constante, la desesperanza
permanente.”
Nacía el Estado kirchnerista, una corporación cuyos entretelones
nos proponemos mostrar y que requería, como en toda
consolidación histórica, del respaldo mayoritario de la población y la
dirigencia en general. El presidente lo planteó ese día en el
discurso. “Ningún dirigente, ningún gobernante, por más capaz que
sea, puede cambiar las cosas si no hay una ciudadanía dispuesta a
participar activamente de ese cambio.”
Pero la eternidad y la política no se llevan bien. Por un buen
tiempo, Néstor y Cristina creyeron que sí y desafiaron a todos.
Néstor murió y Cristina encontró los límites de su gestión. Cosas
que tienen la naturaleza y la política. Y así, de aquel Estado
inteligente, controlador, moderno y expansivo, que, en sintonía con
el auge de la región, permitió mejorar varios indicadores sociales,
estimular ganancias en la mayor parte de las empresas e ilusionar a
los primeros seguidores, se pasó a otro, obsoleto, incapaz,
costosísimo, ineficiente y corrupto. Es la estela que dejará el
kirchnerismo más allá de logros evidentes, como el crecimiento
explosivo en la economía durante casi una década, la
recomposición de los salarios que había pulverizado la devaluación
de 2002 y, hasta 2007, una genuina recuperación del empleo.
De aquel discurso inaugural de Kirchner, hay párrafos que
abordan temas económicos que, diez años después y a la luz de los
resultados, dan cuenta del fracaso de gran parte de esas
intenciones: “Con equilibrio fiscal, la ausencia de rigidez cambiaria,
el mantenimiento de un sistema de flotación con política
macroeconómica de largo plazo determinada en función del ciclo de
crecimiento, el mantenimiento del superávit primario y la continuidad
del superávit externo nos harán crecer en función directa de la
recuperación del consumo, de la inversión y de las exportaciones”,
empezó.
(Más información en la edición gráfica de la revista ANALISIS, edición 1145, del día 26 de octubre de 2023)