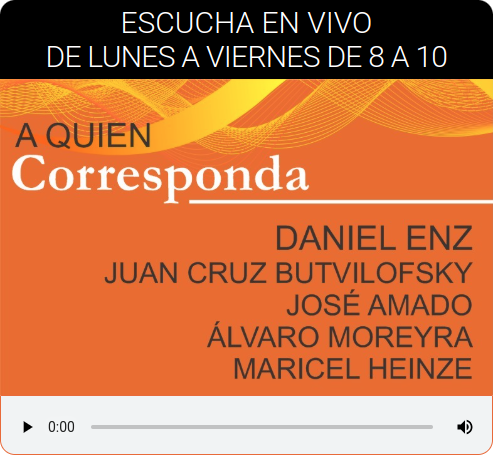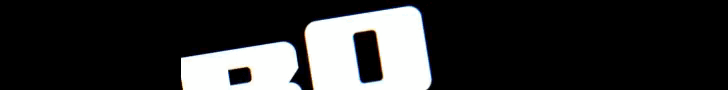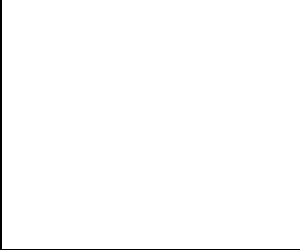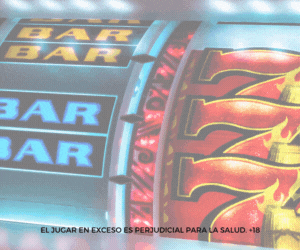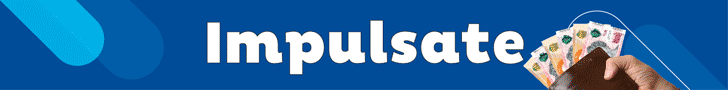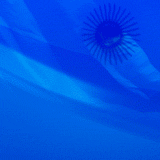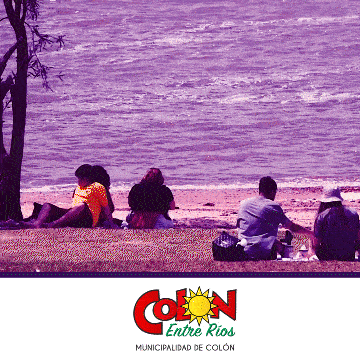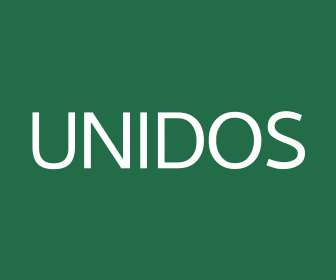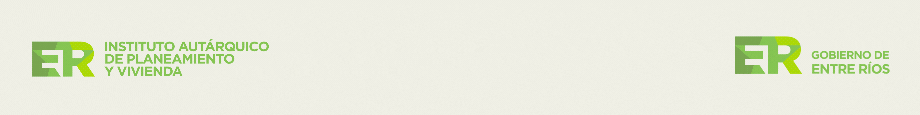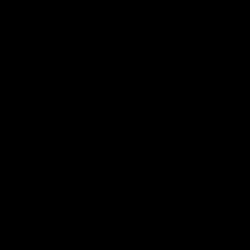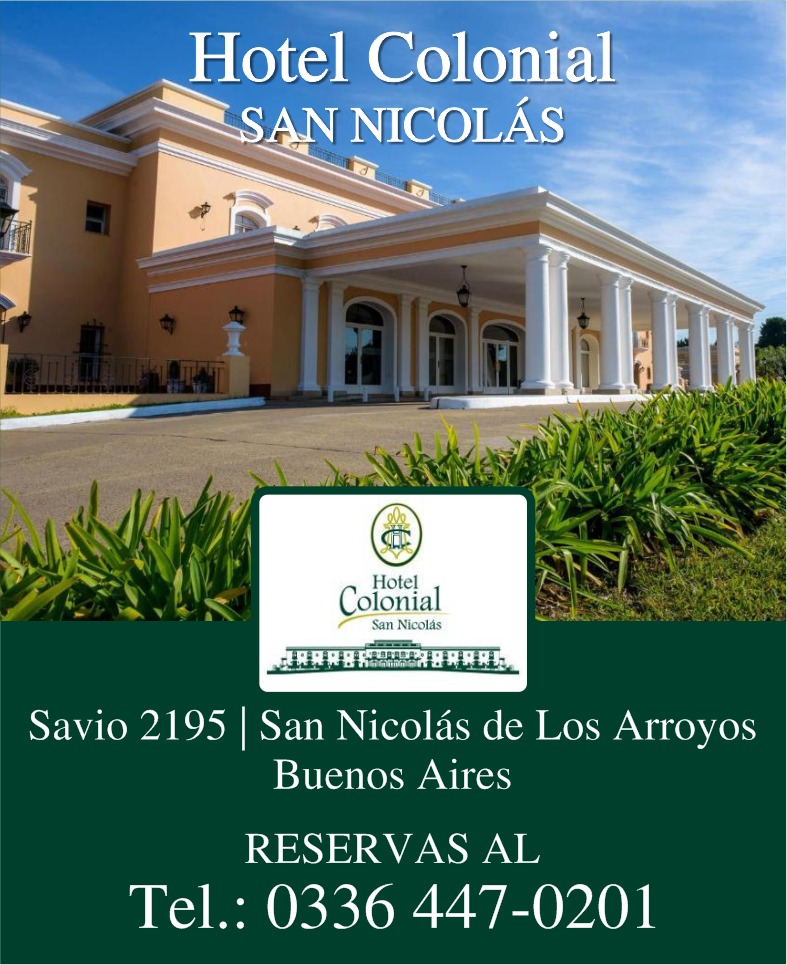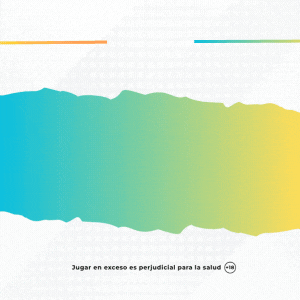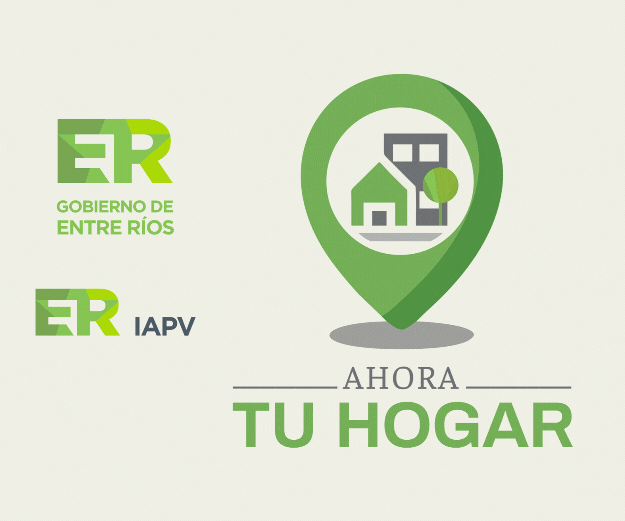El cristal de la memoria

Guillermo Alberto Alfieri
Macías, un tipo digno
En 1976 un sector del Instituto de Rehabilitación Social de La Rioja se convirtió en campo de concentración, con el personal del penal como engranaje del terror. Las señales del papel a asumir por los agentes se acumularon con rapidez. Los nuevos internos llegaban en traslados nocturnos, con vigilancia armada inusual, en medio de gritos destemplados y golpes a granel.
Gendarmería se ocupó del curso acelerado a los carceleros. La ropa de fajina era obligatoria, como el gesto prepotente y los puñetazos y puntapiés prestos para castigar la menor indisciplina de los alojados.
No provenían de comisarías o juzgados sino del batallón de Ingenieros 141. Los empleados del IRS conocían a muchos de ellos. Eran rostros de maestros y profesores, del cura de la parroquia, el médico del hospital, el vecino del barrio, el ex compañero de escuela, el periodista que conducía un programa de televisión. Como trabajo extra ataron manos y vendaron ojos a los presos conducidos a la tortura. La excepción a la regla fue Macías, tal su apellido.
Macías no cambió su chaqueta y pantalón de calle ni sus mocasines gastados o zapatillas de bajo precio. No pegó, no ató, no vendó. Murmuró que esas tareas no eran para él. Su mirada nunca se endureció. Jamás hurtó o limosneó alimentos de los detenidos. Quizá fue él quien introdujo la trágica noticia del asesinato de Monseñor Enrique Ángel Angelelli, el 4 de agosto de 1976.
Un día anunció que cumplía su última guardia. Por “ineficaz” lo asignaban a labores de granja, en la que predominaba el chiquero. Comentó que no le importaba, que la sanción era un alivio, que aspiraba a que en el futuro nadie le negara el saludo. Macías, jubilado, vive en Las Padercitas, en la periferia de la ciudad de los naranjos. Le gusta caminar por la zona. De tanto en tanto alguien detiene su marcha para compartir el apretón de manos con el hombre decente. Macías reconoce de quién y de qué se trata.
Díaz Lestrem, una voz
El destino de los brutales traslados era ignorado por los rehenes del régimen. La incertidumbre se prolongaba en el interior de la desconocida cárcel. La pared del lugar de encierro mostraba el paso del tiempo sobre la vieja construcción. La cama cucheta, el lavatorio, el inodoro y la puerta con pasaplatos eran inexpresivos testigos de la desorientación. Una abertura enrejada, inaccesible, dejó pasar allá arriba la novedad del amanecer en el día de octubre de 1976. Al rato se filtró el sonido de pasos incesantes en el piso enripiado y una voz lo suficientemente estentórea para ser escuchada.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)