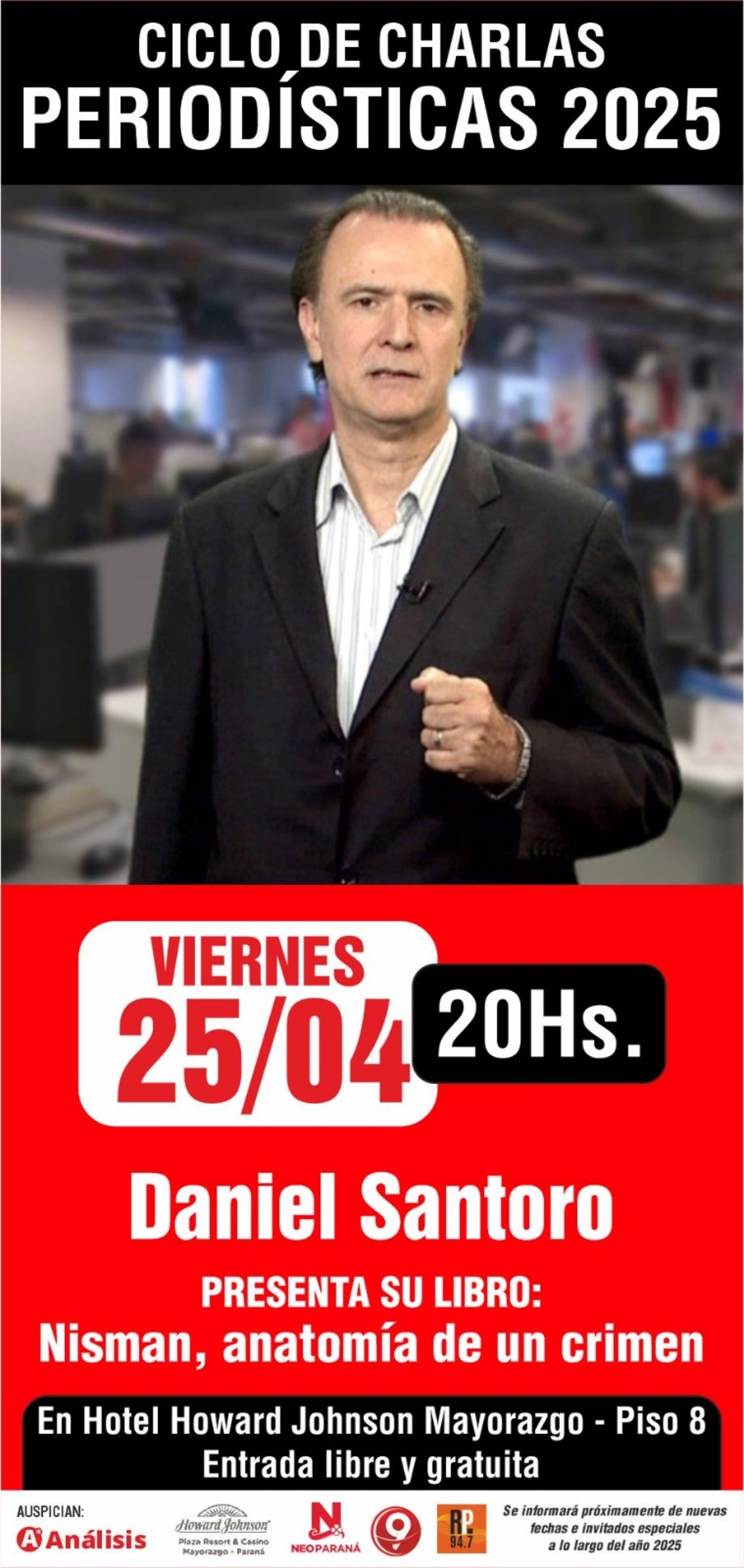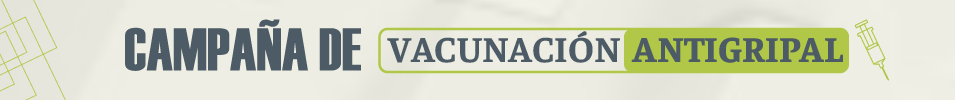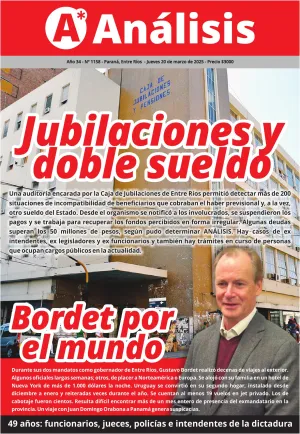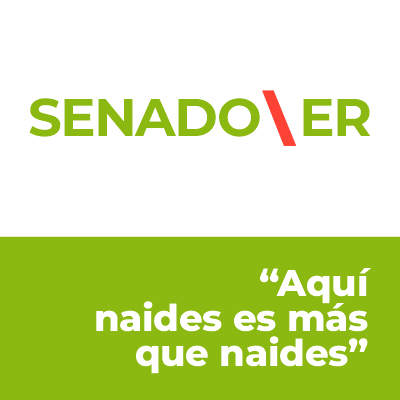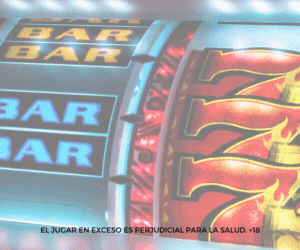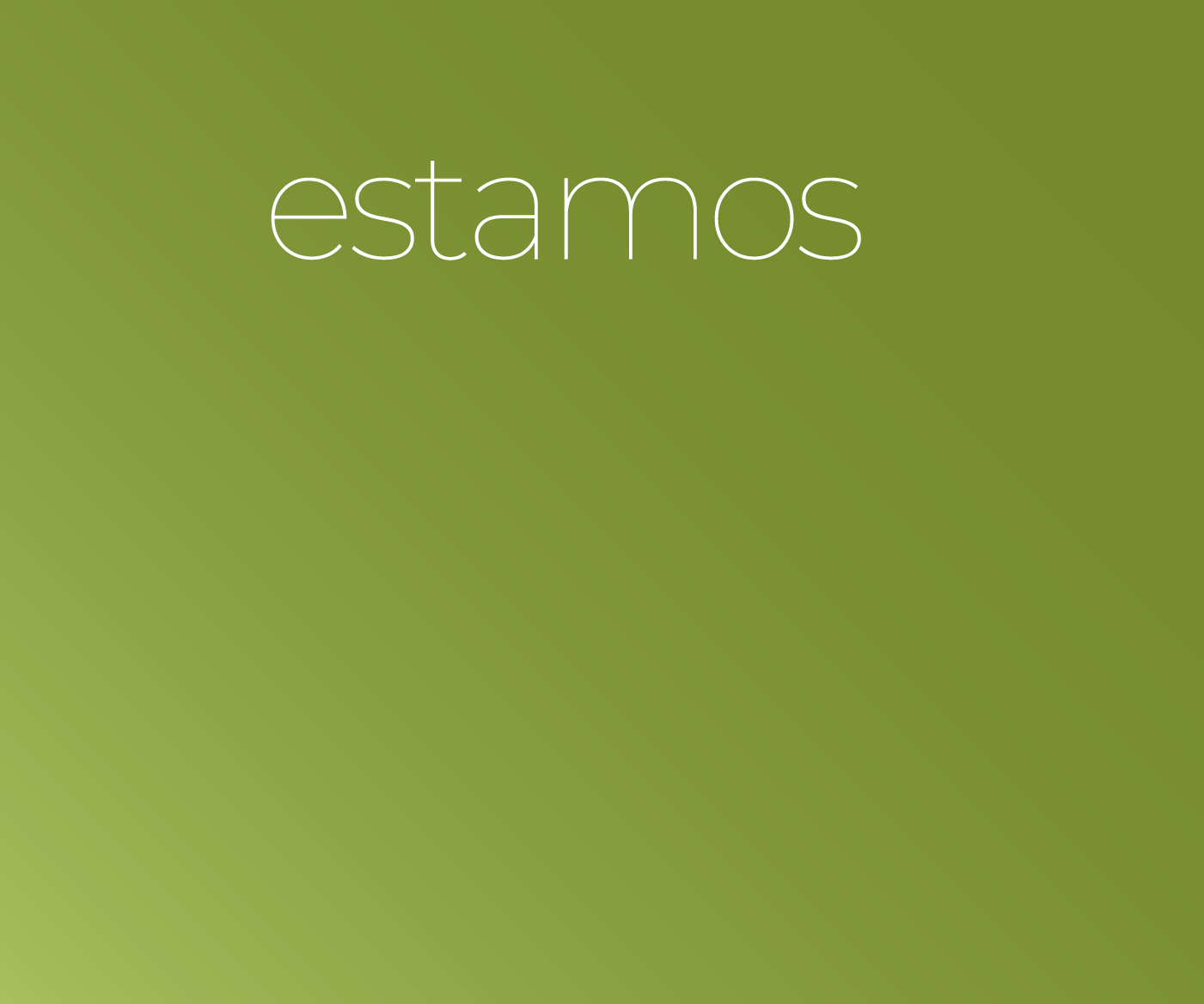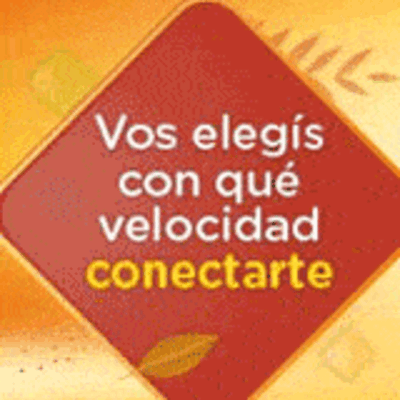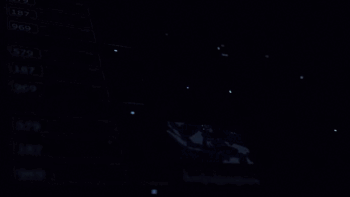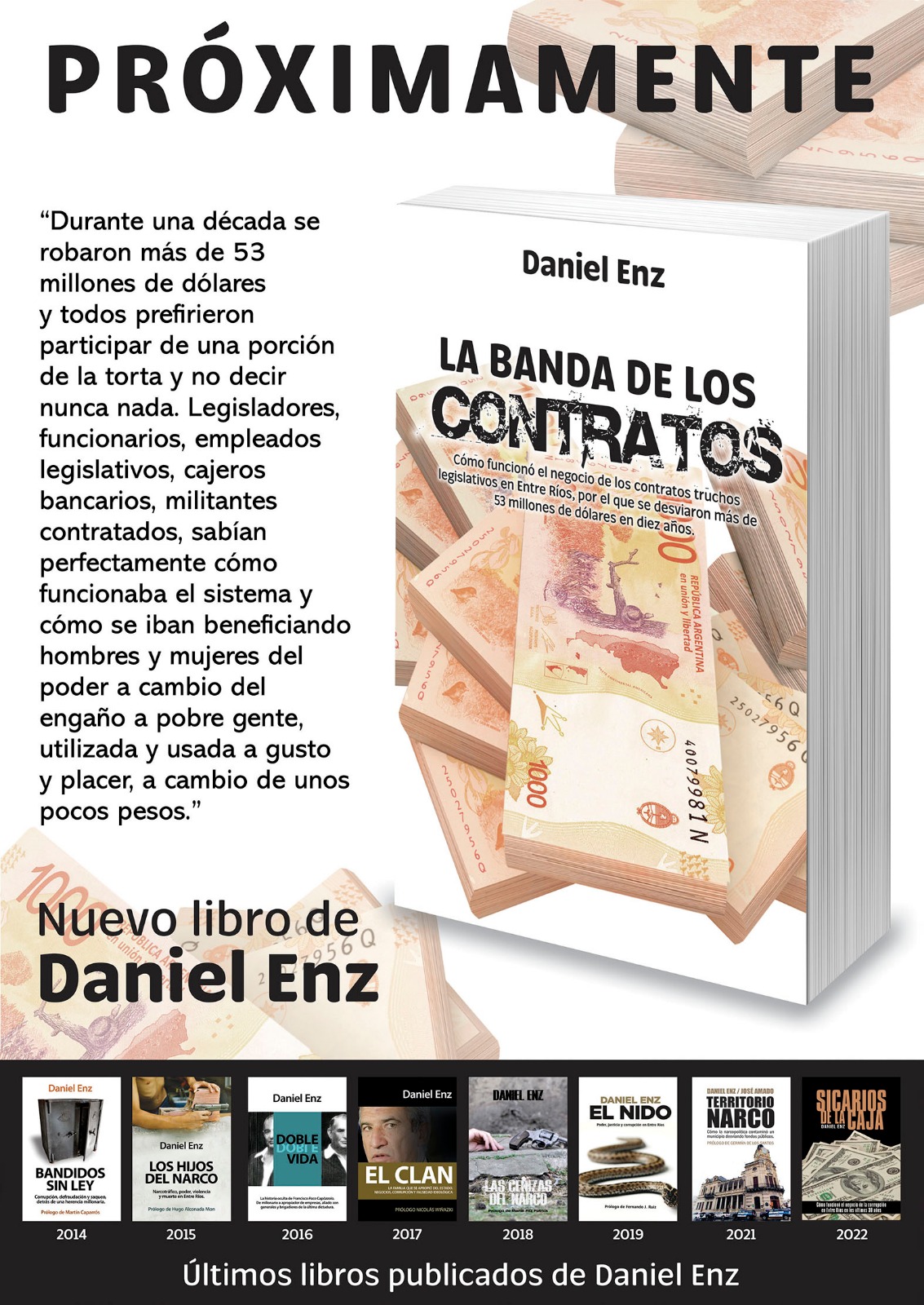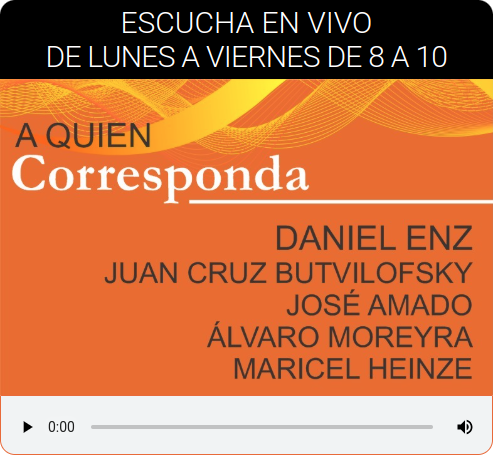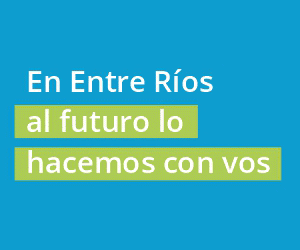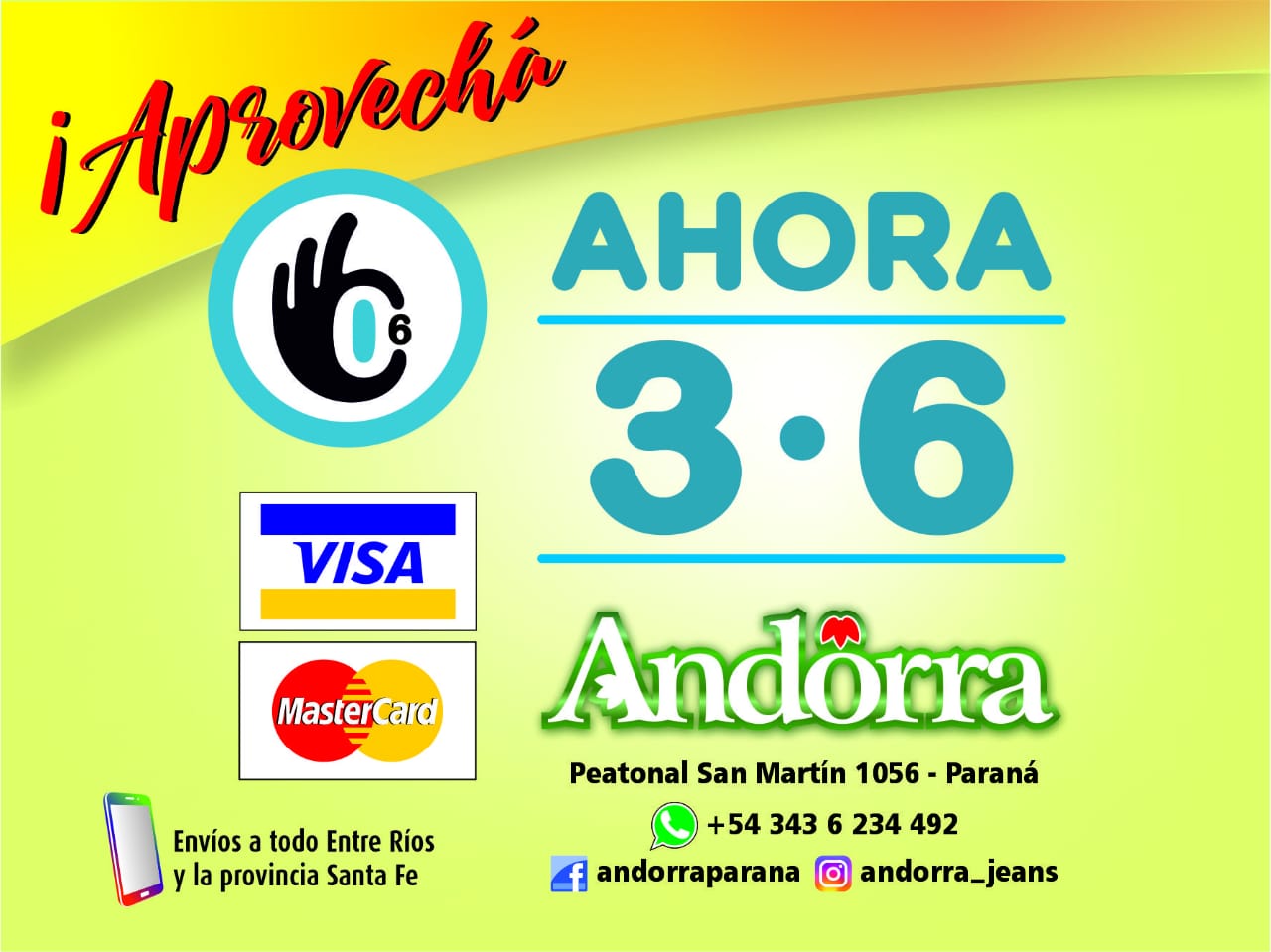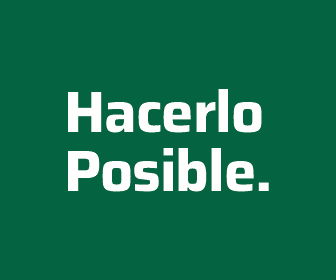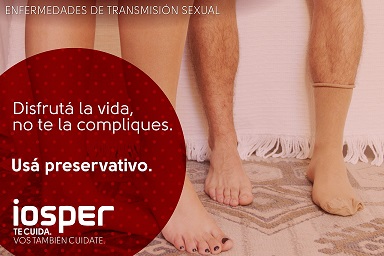Por María Angélica Pivas (*)
“Cuando las mujeres y niñas salen adelante, todas las personas prosperamos. Sin embargo, los derechos humanos de las mujeres están siendo atacados en todo el mundo. En lugar de asistir a una generalización de la igualdad de derechos, lo que se está generalizando es la misoginia. En conjunto, debemos mantenernos firmes para hacer que los derechos humanos, la igualdad y el empoderamiento se hagan realidad para todas las mujeres y niñas, para todas las personas, en todas partes”, António Guterres, secretario General de las Naciones Unidas.
A medio siglo desde que la Organización de naciones Unidas reafirmara en 1975, el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer y, a tres décadas de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995), un plan visionario, al que se lo denominó la hoja de ruta en pos de alcanzar la igualdad de derechos de todas las mujeres y las niñas, acordada unánimemente por 159 gobiernos, entre los que se encontraba Argentina, hoy, ONU Mujeres, como organismo de Naciones Unidas, de la que nuestro país es miembro originario, nos advierte en su reciente informe: “Los derechos de las mujeres bajo examen, 30 años después de Beijing”, que uno de cada cuatro países notifica un retroceso en los derechos de las mujeres en 2024, por lo que insta al mundo a defender los derechos, el empoderamiento y la igualdad para todas las mujeres y niñas. Es decir, que una cuarta parte de los gobiernos en el mundo informaron una regresión en cuanto a los derechos de las mujeres y niñas refiere.
Como observaremos, -ya que lo vivenciamos con alarmante frecuencia-, la Argentina de hoy día, no escapa de éste cálculo que involucra y afecta directamente, en términos de regresión de derechos a más de 23 millones de mujeres que habitamos este suelo y en forma indirecta a la sociedad en su conjunto. En efecto, Argentina es, precisamente uno de los Estados que está evidenciando, ostensiblemente, el mayor retroceso en derechos de las mujeres y niñas. Este, no es otro que el tema sobre el que nos está alertando Naciones Unidas y que nos invita a reflexionar primero y actuar después.
El lema escogido para este 8 de marzo por ONU Mujeres es “Para las mujeres y niñas en toda su diversidad: Derechos, igualdad y empoderamiento”. Advirtiendo, que los derechos de las mujeres y niñas se enfrentan a un escenario sin precedentes de amenazas cada vez mayores en todo el mundo, desde niveles más altos de discriminación hasta protecciones jurídicas más débiles y un menor financiamiento para los programas y las instituciones que apoyan y protegen a las mujeres. Tomando y haciendo propias las palabras de Guterres, en cuanto refiere a que los derechos humanos de las mujeres y de las niñas están siendo atacados, en lugar de asistir a una generalización de la igualdad de derechos, lo que se está generalizando es la misoginia.
Argentina se encuentra frente al mayor retroceso, en términos de derechos humanos con claro impacto en mujeres y niñas; nunca antes visto en las últimas décadas, así sea bajo distintos rostros e ideologías que nos gobernaron desde la recuperación de la democracia.
Uno de los ejemplos más significativos de retrocesos, en materia de derechos humanos de las mujeres, aconteció en diciembre de 2023, a poco de asumir el actual gobierno, al disponer, como una de sus primeras medidas la desjerarquización del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, institución creada para promover y proteger los derechos de las mujeres y las diversidades de género, todo un logro a nivel mundial que toma a la Argentina como punta de lanza del feminismo. El Ministerio fue reducido a una Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, que funcionaría, en principio, dentro de la órbita del Ministerio de Capital Humano, para luego ser transferida al Ministerio de Justicia de la Nación, donde operaría en junio de 2024, su cierre definitivo con la remanida justificación de la reducción del gasto público, sin precisión alguna sobre la continuidad de los programas a su cargo.
Nos resulta imperioso resaltar aquí que, la creación del Ministerio de las Mujeres, no fue producto de la ocurrencia de un gobierno de turno. Todo lo contrario, tiene sus raíces hundidas desde la recuperación de la democracia. Destacamos aquí que desde diciembre de 1983 se pone en marcha el Programa de Promoción de la Mujer y la Familia, reconvertido en 1987, en el primer organismo nacional especializado en la promoción de los derechos de las mujeres: la Subsecretaría de la Mujer en la órbita de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia del Ministerio de Salud y Acción Social. En 1991, se creó el Consejo Coordinador de Políticas Públicas para la Mujer. Al año siguiente, es convertido en el Consejo Nacional de las Mujeres, pionero a nivel nacional como organismo jerarquizado dependiendo directamente de la Presidencia de la Nación. En el año 2017 pasó a denominarse Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) como un organismo descentralizado dentro del Ministerio de Desarrollo. Dos años después, se le otorgaría rango ministerial, erigiéndose así como el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Para que, como hemos dicho, en 2024 degradara en una Subsecretaría, la que ya no existe.
Argentina, que históricamente ha sido un país pionero en la lucha por los derechos de las mujeres y la equidad de género, se encuentra en una etapa crítica, al pasar a ser el único país en Latinoamérica sin institución a cargo de las políticas de género.
Cercenar en vez de optimizar un lugar clave para la implementación de políticas de prevención y abordaje integral de las violencias por motivos de género, no es una opción. Los sectores vulnerables no pueden ser tomados como moneda de cambio en el ordenamiento fiscal. Simplemente, porque los derechos humanos, tal lo que está en juego son inalienables, de tal modo que nadie los puede suprimir bajo ninguna circunstancia, como tampoco se puede despojar de ellos a ninguna persona.
Inaudito en un país como el nuestro en el que, en promedio, cada 27 horas muere una mujer a causa de la violencia de género. Es la primera vez, en más de cuatro décadas de democracia ininterrumpida, que las políticas para atención y prevención de casos de violencia de género carecen de institucionalidad.
Relacionado con este último punto, existe también un retroceso en cuanto se desconoce la existencia misma de políticas públicas para atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. Lo que guarda una llamativa simetría con el hecho de que Argentina el 14 de noviembre de 2024, fuese el único país que votara en contra de una Resolución de la Asamblea General en pos de asumir el compromiso sobre intensificar la prevención y eliminación de todas las formas de violencia contra mujeres y niñas. A nuestro entender, un retroceso lamentable y palmaria violación a lo que nos obligamos con la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) lo que sin duda alguna, es darle la espalda al bloque convencional de derechos Humanos, conforme reforma constitucional de 1994 y a la supralegalidad en el orden interno (arts. 31 y 75, incs. 22 y 24, de la CN), de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención De Belém do Pará”, aprobada por nuestro país en 1996 por Ley 24.632, la que dispone que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia como así, el derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros, el derecho a que se respete su vida.
Este episodio, ante Naciones Unidas provocó la reacción inmediata de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), la que, al día siguiente emitió un comunicado, alertando por el “retroceso de políticas de género y de acceso a salud sexual y reproductiva en Argentina”, y reclamó que el país sostenga sus políticas en contra de la violencia contra las mujeres.
Siguiendo en este hilo conductor, otro retroceso importante, en el marco de la redefinición de competencias entre la nación y las provincias, en términos de políticas públicas interministerial de alcance federal, impactó, precisamente, en el acceso a los derechos vinculados a la salud sexual y la prevención de los embarazos no intencionales en la adolescencia y de los embarazos y maternidades forzadas, políticas públicas que datan de 2017. En ese contexto, el actual Ministerio de Salud tomó la decisión de avanzar en el rediseño y reestructuración del Plan de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA), dejando de proveer los recursos económicos, edilicios, materiales y humanos necesarios para garantizar su implementación, que no es otra cosa que promover su desfinanciamiento y limitarse, en las palabras pero no en los hechos, a sostener las tareas de coordinación, monitoreo y evaluación, y la compra de insumos. Empero, el Estado no ha hecho otra cosa que dejar librada a la capacidad de las provincias, conforme sus solvencias, entre otras, la provisión de insumos, sin ningún tipo de traspaso o transición a efectos de evitar poner en riesgo la vida y la salud de las mujeres y adolescentes lo que deviene, en un contexto de absoluta desigualdad. Remarcamos nuestra convicción de que el ordenamiento fiscal no puede hacerse a costa de la desprotección a la que está siendo sometida, con medidas de esta índole, un gran sector de la población en situación de vulnerabilidad, tal el caso que nos ocupa en esta oportunidad: las mujeres y las niñas. Es que estamos hablando de violencias, de muertes en razón del género. Debemos resistir discursos demagógicos como que la violencia no tiene género.
En este orden de ideas, en las Observaciones Finales sobre el séptimo informe periódico de la Argentina aprobadas por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en su 97º período de sesiones, (26 de agosto a 13 de septiembre de 2024), entre los principales motivos de preocupación menciona el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 (Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina) y las reformas legislativas que promueven el cierre o la desjerarquización de instituciones, reducen el alcance de las políticas públicas relacionadas con los derechos del niño o promueven la derogación de normas que garantizan esos derechos. Asimismo, el Comité recomienda la Argentina, que garantice la continuidad y el fortalecimiento del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, entre otras cosas asignando un presupuesto suficiente para proveer los insumos, instalaciones y recursos técnicos y humanos necesarios para la aplicación eficaz y adecuada del plan a nivel nacional. Como así también que vele por la aplicación efectiva de la Ley 26.159, relativa a la educación sexual integral, adopte una política integral de salud sexual y reproductiva para la niñez y se asegure de que esta forme parte de los planes de estudios obligatorios y esté dirigida a los niños y niñas, en formatos accesibles y confidenciales, incluso en lenguas indígenas, dedicando una atención especial a la prevención del embarazo precoz y las infecciones de transmisión sexual.
No obstante, El Estado nacional, una vez más se desentiende de las obligaciones y los deberes de respetar, proteger y realizar los derechos humanos.
Más medidas regresivas
Otras medidas regresivas, las encontramos en la reducción de programas cuyos destinatarios son personas que sufren violencias de género. Son tantos como necesarios, podemos citar entre ellos el Programa Acercar Derechos (PAD), dispositivo creado con el objetivo de fortalecer el acceso a la justicia y el acompañamiento psicológico a víctimas de violencia de género a través de un abordaje integral. El Programa de Apoyo y Acompañamiento a Personas en Situación de Riesgo por Violencia por Motivos de Género” (ACOMPAÑAR), cuyo objetivo es reforzar la independencia económica mediante el otorgamiento de una prestación y del fortalecimiento de redes de acompañamiento, destinada a cubrir los gastos esenciales de organización y desarrollo de un proyecto de vida autónomo y libre de violencias. Al mismo le introdujo cambios que desvirtuaron su objetivo, desde requisitos para acceder a la prestación, tomado por caso la obligación de denunciar, lo cual vulnera los derechos de las víctimas. Es que, un significativo número de mujeres que sufren violencia de género no radican denuncia, y entre las razones, citamos que se encuentran transitando la denominada ruta crítica porque el proceso de pedir ayuda, de salir no siempre es rápido, en general es complejo, y encuentra obstáculos como miedo a las consecuencias (muchas se encuentran bajo amenazas), vergüenza (exponer la situación ante desconocidos), desconfianza en el sistema, entre otras razones. A todo ello sumamos que se redujo el plazo de la percepción del beneficio de seis meses (que ya era un tiempo de por sí exiguo) a tres y, de dudoso pago conformen dan cuenta operadores de la línea 144 ante quienes reclaman, y no reciben respuesta, porque ellos mismos la desconocen. Es difícil salir del círculo de violencia, y más difícil se hace sin autonomía económica. Estamos ante personas que se encuentran en un contexto de violencia y más del cincuenta por ciento de ellas con el máximo nivel de riesgo. Vivir una vida libre de violencias, conforme nos hemos comprometido internacionalmente a través de Belém do Pará, no puede concebirse como un gasto, por tanto no puede ser pasible de recorte alguno. No en estos casos.
Otra regresión la hallamos en la disminución de recursos y recorte de personal a su mínima expresión, respecto de la línea telefónica gratuita con alcance nacional “144”, de asistencia y asesoramiento para situaciones de violencia, creada en el año 2013, disponible las veinticuatro horas de todos los días del año. Al respecto, la ley 26.485 de “Protección Integral para prevenir, sancionar, y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales”, ordena en su art. 9, una serie de acciones que el Poder Ejecutivo Nacional debe llevar adelante para cumplir los objetivos dispuestos, entre ellos, la implementación de una línea telefónica gratuita y accesible en forma articulada con las provincias a través de organismos gubernamentales pertinentes, destinada a dar contención, información y brindar asesoramiento sobre recursos existentes en materia de prevención de la violencia contra las mujeres y asistencia a quienes la padecen. En la actualidad, esta manda legal, que responde al cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por Argentina no se está cumpliendo acabadamente por el Poder Ejecutivo de turno. Ya no contamos con una línea especializada que atienda los requerimientos conforme sus objetivos, ya que la línea pasó a atender todo tipo de violencias.
Preocupa asimismo la falta de la debida implementación (aunque ya se está hablando del cese de su implementación), de la Ley Micaela de Capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado (Ley 27.499), advertimos desde aquí, que debemos estar atentos debido a que la misma está siendo objeto de embates por parte de la actual administración, que pareciera pivotear entre derogarla o llevar su alcance a su mínima expresión, sin reparar que aun así, desde 1996, con la aprobación de la ya citada Convención Belém do Pará (Ley 24.632) Argentina está obligada (art. 8.c), como Estado parte a fomentar 'la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer'. Igualmente, la CEDAW también nos recomienda como medida preventiva que la Argentina ofrezca capacitación, educación y formación obligatorias, periódicas y efectivas a los miembros del Poder Judicial, abogados y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluidos el personal médico forense, los legisladores y los profesionales de la salud, personal educativo, social y de bienestar, a fin de equiparlos para prevenir y combatir debidamente la violencia por razón de género contra la mujer
Dejamos en último término, sin agotar la gran cantidad de retrocesos que deberíamos sumar, uno más, y lo encontramos en el anuncio gubernamental de derogar la figura del femicidio. Con posterioridad al discurso del Presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, a comienzos del presente año, donde dedicó parte de su tiempo a criticar la “ideología woke”, vinculándola con feminismo, e ideología de género; se expidió en la red social X el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y cito su textual: “Vamos a eliminar la figura del femicidio del Código Penal Argentino. Porque esta administración defiende la igualdad ante la Ley consagrada en nuestra Constitución Nacional. Ninguna vida vale más que otra. Como dijo el Presidente Javier Milei en Davos, el feminismo es una distorsión del concepto de igualdad que únicamente busca privilegios poniendo a una mitad de población en contra de la otra. Durante años han usado a la mujer para llenarse los bolsillos y desmedrar al hombre. Sin importar nuestro sexo, somos todos iguales ante la Ley y merecemos la misma protección y respeto”.
En concreto, se refieren a la derogación del inciso 11 del art. 80 del código Penal, incorporado en el año 2012 y que prevé, como figura agravada del homicidio, al que matare: “A una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”. De este modo, aunque sin mencionarlo expresamente como sucedió en otros países, se introdujo la figura del femicidio. Con esta disposición se sanciona de manera adecuada esta violencia específica, dando cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de protección de los derechos humanos de las mujeres, por lo que no se comprende el porqué de tamaña pretensión. Si ninguna vida vale más que otra, acaso el Ministro de Justicia también tiene en agenda la derogación de la agravante de homicidio cuando la víctima es un miembro de las fuerzas de seguridad pública, policiales o penitenciarias, por ejemplo. O bien en razón del vínculo de sangre o conyugal es decir la muerte del ascendiente, descendiente o cónyuge sabiendo que lo son. Como sería esto posible, bajo la afirmación ninguna vida vale más que otra. Un completo desatino.
No podemos estar desprevenidos ante la pretensa regresión planteada, que es parte de algo más profundo y que encuentra pábulo en la propia ideología conservadora porque, para esta, resulta inaceptable el reconocimiento de derechos humanos en pos de una igualdad real y no formal. Esta reacción conservadora queda patentizada en lo que han dado en llamar “ideología de género”. No entraremos en ese tópico porque consideramos que nos conduce a una discusión estéril que nos aleja del verdadero nudo de la cuestión: los grupos vulnerables o en estado de vulnerabilidad, que verían avasallados los derechos que tanta lucha insumiera en pos de su reconocimiento. Aludir solamente a una cara de la moneda: la igualdad formal o igualdad ante la ley prohijada por el art. 16 de la Constitución nacional de 1853, hace gala de una visión más cercana a la del pensamiento liberal clásico, de cariz individualista, descontextualizada de cada individuo, que no contempla el grupo en el que se encuentra sometido a ciertos tratos o prácticas sociales como consecuencia de ser de ese grupo. Deja de lado la otra cara: la igualdad material, de hecho o real que busca corregir las desigualdades sociales y terminar con las situaciones de discriminación.
Dicho lo cual, manifestamos nuestra adhesión al criterio sostenido por el jurista y académico Roberto Saba, quien propone una visión estructural de la igualdad concibiendo relevante la situación de la persona individualmente considerada como integrante de un grupo sistemáticamente excluido. Esta perspectiva, se encuentra receptada por nuestra Carta Magna, al introducir con la reforma de 1994, el art. 75 inciso 23. Este inciso reformula el tradicional principio de igualdad –liberal–, incorporando como complemento una mirada estructural y establece además un dispositivo constitucional totalmente novedoso como la creación de las medidas de acción positiva, también denominadas acciones afirmativas o medidas de discriminación inversa respecto de determinados grupos vulnerables socialmente.
Ya hemos dicho en otras oportunidades al abordar esta temática que, sin hesitar, nuestra constitución a diferencia de otras, no es neutra y toma partido en cuanto a igualdad real de oportunidades y de trato respecta. La disposición citada prevé a cargo del Congreso de la Nación legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y por los Tratados Internacionales vigentes sobre Derechos Humanos, en particular, en lo que aquí respecta de las mujeres (trata también niñez, personas adultas mayores y personas con discapacidad).
En definitiva, como lo venimos debatiendo, deviene en cita obligada el bloque convencional de derechos humanos conforme art. 75 inc. 22), que la Reforma de 1994 incorporó a la Constitución Nacional, otorgándoles jerarquía constitucional del que mencionaremos, por su correspondencia con el tema en tratamiento, la ya citada Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en cuanto su art. 4, inciso 1, dispone lo siguiente: "La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato”.
En síntesis, todas las situaciones expuestas nos colocan ante un horizonte que, cada vez que lo observamos, se nos vuelve más oscuro en términos de derechos humanos, especialmente al intentar garantizar uno tan básico para las mujeres y niñas: vivir una vida libre de violencias.
Comenzamos con una reflexión del secretario General de la ONU, y concluiremos con otra de la mano de la directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous: “La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres se enfrentan a desafíos complejos, pero nos mantenemos firmes y avanzamos con ambición y determinación. Las mujeres y niñas están exigiendo un cambio, y no merecen menos”.
Por nuestra parte, inevitablemente lo haremos, como ya es habitual con una frase propia: que la libertad avance no puede implicar, de modo alguno, que los derechos humanos retrocedan, porque es de su esencia la progresividad y la no regresividad.
(*): profesora titular de Derechos Humanos de la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU).